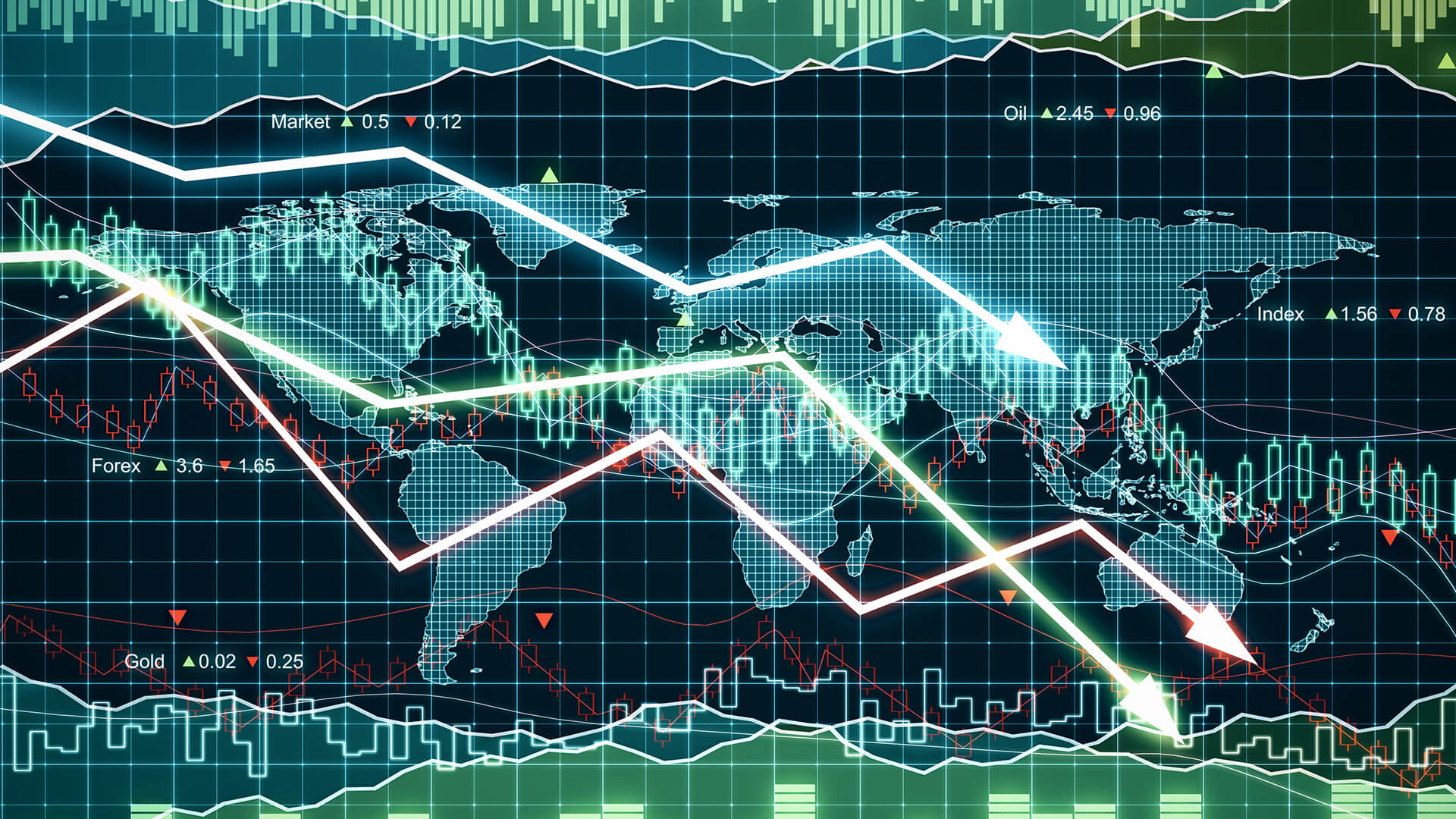El futuro de la economía argentina reposa en gran medida en dos procesos que deberían cerrarse en el corto plazo, pero con efectos persistentes de cara a los próximos años: la cuarentena y la reestructuración de la deuda. En ambos casos, las decisiones poseen un alto componente político, y cuanto antes se cierren mejor para nuestro país -claro está que bajo algunos requisitos: un rebrote de Coronavirus es tan poco deseable como tener que volver a reestructurar la deuda en un par de años, por ejemplo-.
En la última semana hubo novedades sobre la negociación con los acreedores extranjeros. A mediados de junio venció el acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) y tanto el Ministerio de Economía como los fondos de inversión involucrados hicieron públicas sus propuestas, desnudando las diferencias que, por ahora, extienden la situación de default. Sin embargo, analizando ambas posiciones pareciera que el acuerdo es una posibilidad concreta. Veamos.
Al momento, hay tres ofertas sobre la mesa: la del gobierno nacional, la del Comité de Acreedores de Argentina, al que se suman los fondos Fintech y Gramercy (BG), y la del grupo Ad-Hoc y Exchange (AE), integrado por BlackRock y Fidelity. Como era esperable, la propuesta oficial es la más austera de las tres, mientras que la de BG convalida una mayor quita que la de AE.
Como punto de partida, recordemos que el 17 de abril el Ministerio de Economía lanzó una propuesta, que tenía un valor presente neto (VPN) cercano a los 40 USD valuado a una tasa de descuento del 10%. La misma tuvo muy baja adhesión (menor al 20%) y debió ser mejorada.
Para ello, el Poder Ejecutivo propuso acortar el plazo de gracia, comenzando a pagar el año próximo en vez de hacerlo en 2023 como decía la primera oferta. Además, mejoró los pagos de cupones, reconoce los intereses corridos hasta el momento del acuerdo -pagándolos a través de un bono con vencimiento en 2024- y recortó la quita de capital. Considerando la misma exit yield (10%), el VPN de la propuesta se acerca a USD 51 por cada lámina de USD 100. Una mejora considerable respecto de los USD 40 iniciales, pero aún por debajo de las pretensiones de los acreedores.
Las últimas novedades de la propuesta oficial estriban en el pago de un cupón de hasta 0,75% atado a las exportaciones totales -no solo agropecuarias- medidas en dólares y comparadas con el promedio de los últimos cinco años. Este tipo de “endulzante” está atado a la capacidad de generación de divisas genuinas del país, por lo que evitaría potenciales descalces de moneda que podría generar un cupón PBI ante un crecimiento basado en atraso cambiario (que estimula la expansión de corto plazo mientras lesiona la capacidad de generación de divisas del país). Además, la nueva propuesta respeta los indenture originales de los bonos, una exigencia que desde el principio señalaron los acreedores de los bonos de la reestructuración de 2005, casualmente aquellos que poseen las indentures más duras.
En resumen, el Palacio de Hacienda mejoró su propuesta respecto de la escasamente adherida en abril. Sin embargo, todavía no alcanza: BG realizó una oferta que exige USD 53,8 por cada lámina de 100 a una exit yield del 10% y AE hizo lo propio con una que supera los USD 60,3/100. Además, el grupo AE pretende el cobro en efectivo de la mitad de los intereses corridos y la otra mitad con un bono, a la par que pidió un cupón vinculado al PBI en lugar del atado a las exportaciones ofrecido. Por último, este grupo, amenazó litigar en la justicia neoyorquina si el gobierno nacional no flexibilizaba su postura, agravando las consecuencias del default actual y frenando la negociación.
Ahora bien, la contracara de ir corrigiendo la oferta e intentando hacerla más atractiva es el mayor flujo de compromisos que deberá afrontar nuestro país en los próximos años. En este sentido, mientras que los pagos totales acumulaban sólo USD 330 millones hasta 2023 en la propuesta oficial de abril, en la última superarían los USD 1.800 millones. Más aún, si se estirara el horizonte temporal a 2028, la primera propuesta contemplaba pagos por USD 15.600 millones, mientras que la última lo hace por USD 25.500 millones, casi USD 10.000 millones más.
De todas formas, comparado contra el escenario previo a la reestructuración, el “ahorro” sigue siendo significativo: la propuesta de abril reducía pagos por USD 25.900 millones hasta 2023 y USD 47.500 millones hasta 2028, en tanto que, para la última, estas sumas ascienden a USD 24.400 y USD 37.500 millones, respectivamente.

Las partes parecen más cercanas que hace un tiempo, y a pesar de las declaraciones cruzadas o idas y venidas que puede haber en el camino, las negociaciones continúan, por ahora hasta el 24 de julio. El problema es que esta extensión y una negociación que parece a punto de cerrarse, pero no lo hace, generan un estrés demasiado alto como norma de la economía argentina, de modo tal que desalientan cualquier proyecto o inversión de mediano plazo.
Si bien es cierto que la pandemia trastocó los planes de todas las economías del mundo, la falta de indicios sobre el accionar del gobierno tras la cuarentena y la reestructuración de la deuda disparó la incertidumbre que ya arrastraba nuestra economía, llevándola a niveles extremos. Salir del default y levantar la cuarentena son condiciones necesarias para comenzar a poner nuevamente de pie a la economía argentina, de lo contrario la crisis seguirá profundizándose. Tan simple y complejo como encaminar ambos procesos en el corto plazo.