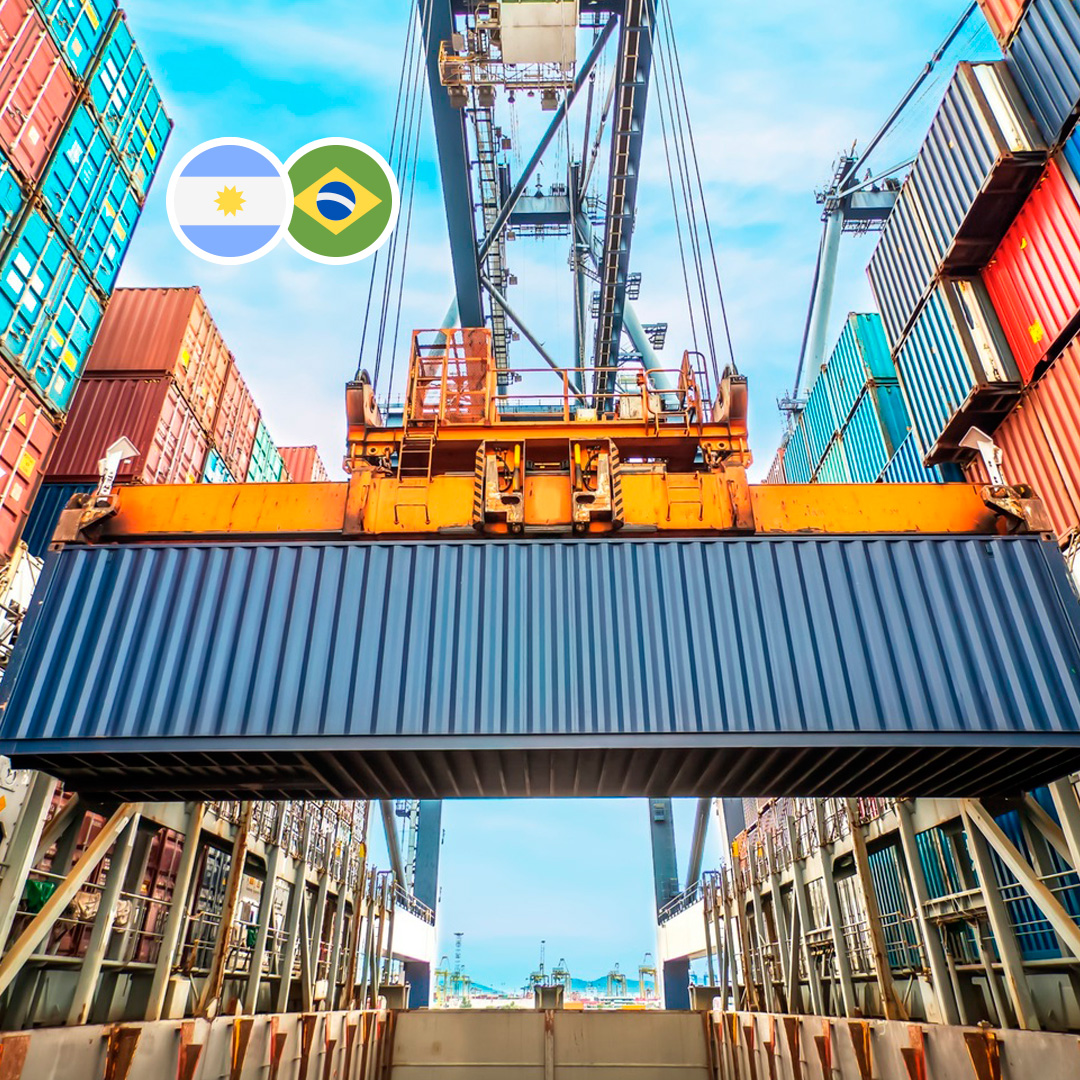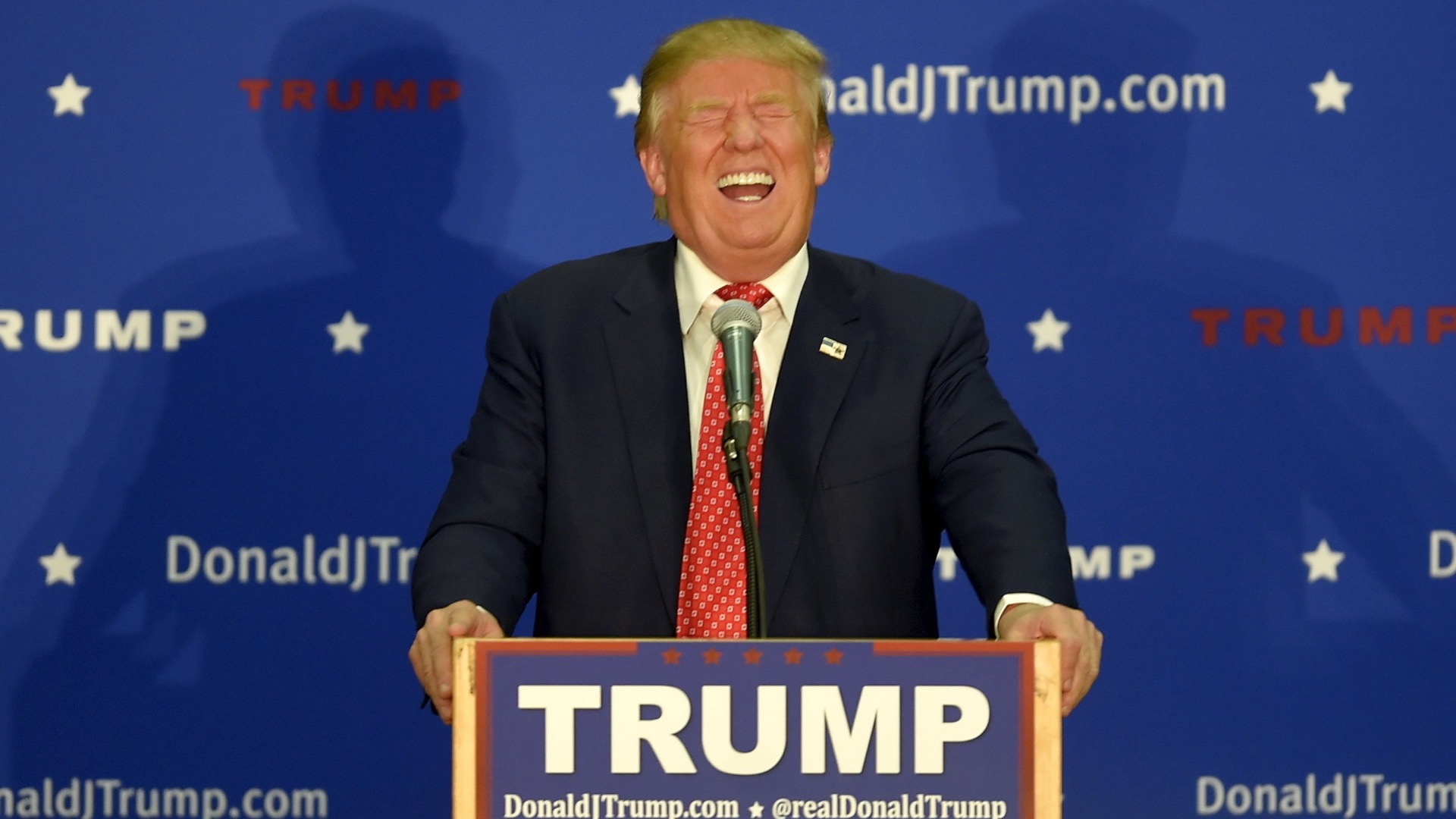Al cierre de la semana pasada se firmó un histórico tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea. Al momento no hubo grandes precisiones por parte de ninguno de los dos bloques sobre los puntos acordados; sin embargo, tiene sentido analizar qué decisiones harían que el TLC fuese más o menos beneficioso para nuestro país.
Para comenzar, vale remarcar que el promedio ponderado de aranceles del Mercosur (14,8%) es sensiblemente mayor al del viejo continente (3,0%). En consecuencia, los precios de los productos europeos se abaratarían en mayor medida que los sudamericanos. Visto desde la óptica de los consumidores, los habitantes del Mercosur seríamos los principales beneficiados. No obstante, desde una perspectiva productiva, dado que los productos europeos se importarán a un menos precio habrá un riesgo latente para la producción local.
Ahora bien, los efectos lejos están de terminar acá y, menos aún, de estar jugados de antemano. Por caso, la elevada presión tributaria de nuestro país impacta directamente en la competitividad precio de los productos locales: más impuestos que se trasladan a los precios finales, redundando en bienes más caros.
Más aún, mientras que la Argentina cobra derechos a sus exportaciones, la Unión Europea las subsidia a través de la Política Agraria Común (PAC). En este sentido, el presupuesto asignado a esta política ascendería a 408.000 millones de euros para el período 2020-2024, superando de esta forma cualquier proyección de nuestras exportaciones totales para el período.
Dada esta dinámica asimétrica, el acuerdo debería forzar un esquema impositivo más racional en nuestro país, para no sobrepenalizar la producción doméstica. Si este fuera el caso, nuevamente, los consumidores locales ganarían por una doble vía; ahora bien, si no se lograra relajar la carga tributaria, la producción doméstica se vería casi imposibilitada de competir con la europea.
Algo similar sucede con el elevado costo de financiamiento vigente en nuestro país. La tasa de interés se ubica actualmente en niveles prohibitivos para invertir. En pos de adecuar el sistema productivo a las demandas del acuerdo, el costo de financiamiento deberá abaratarse sensiblemente: de lo contrario, será muy difícil competir con la producción de nuestro nuevo socio comercial.
En otro orden, los TLC buscan fomentar los flujos de inversión extranjera directa. Considerando la disparidad entre ambas regiones respecto de las inversiones realizadas en otros países (a modo de ejemplo, según los datos del Banco Mundial, mientras que las salidas IED desde la Unión Europea alcanzaron USD 620.000 millones en 2017, las del Mercosur apenas superaron USD 25.000 millones), nuestro bloque posee mucho para ganar en este frente.
Ahora bien, las direcciones específicas de estos desembolsos no se negocian en los TLC, sino que dependerán de la dinámica de cada país en particular. En este sentido, las rigideces de nuestro mercado laboral y las dificultades que provoca una de las macroeconomías más volátiles del mundo reducen el atractivo de nuestro país. Una vez más, estaremos frente a una oportunidad interesante para generar un esquema en línea con las necesidades actuales y orientar a nuestra economía hacia el crecimiento; de lo contrario el panorama se oscurecerá.
En este punto, los salarios en dólares cumplirán un papel fundamental para competir por estos influjos con nuestros socios del Mercosur. Por lo tanto, la vigencia de un tipo de cambio real competitivo también será un eje a fortalecer: si bien en un escenario optimista lo ideal sería competir por empleos de calidad, lo cierto es que, actualmente, nuestro país está lejos de hacerle frente en este punto a los destinos actuales de la IED de la Unión Europea.
En consecuencia, podemos afirmar que gran parte de que el impacto del TLC sea positivo o negativo para nuestro país dependerá de qué reglamentaciones y excepciones se hagan al mismo y, no menos importante, cómo y a qué velocidad reaccione nuestro país ante la novedad, ajustándose a los standares globales en materia de legislación impositiva y laboral.
Dicho esto, resta hacer un análisis sectorial para saber cómo impactará el acuerdo a nuestra estructura productiva. Para ello, corresponde cotejar la diferencia de productividades relativas entre ambos bloques. En este sentido, podemos separar a las ramas transables afectadas en dos grandes grupos: aquellas que trabajan a un nivel de productividad cercano a la frontera internacional y a las que lo hacen a uno inferior.
En el primer grupo, que sería aquel que podría verse beneficiado a partir de incrementar sus exportaciones a la Unión Europea –no produce con sobrecostos y la rebaja de aranceles le permitiría competir- aparece la agroindustria. Por caso, las exportaciones de trigo y maíz y sus derivados, así como las de carne, podrían verse altamente beneficiadas con el acuerdo.
Más allá de esto, vale resaltar algunas cuestiones. Por un lado, es importante que en el acuerdo se discuta la eliminación de subsidios a los productos agrícolas, que abarata a partir de decisiones de política económica a los bienes europeos. Por el otro, partiendo de las regulaciones internacionales de seguridad alimentaria, suelen ponerse cuotas y reservarse ciertos requisitos de admisión para las importaciones de alimentos (barreras fitosanitarias y de calidad). Será fundamental evitar el abuso de estas posiciones por parte de los países europeos en pos de alcanzar el mayor market share posible. Por último, la oferta agroindustrial es relativamente inelástica (a diferencia de la producción típicamente industrial, no basta con aumentar el ritmo de una máquina). En consecuencia, será fundamental incrementar el valor agregado de los productos exportados –pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado-, ya que de lo contrario será inevitable que el sector se reprimarice. Esto no será un proceso autónomo, sino que dependerá de elaborar un programa de desarrollo con orientación exportadora que cuente también con la voluntad política necesaria para llevarlo a cabo.
En el extremo opuesto, es decir en aquellos sectores que trabajan a un nivel de precios superior al internacional y, por ese motivo, se ven imposibilitados de competir en una situación de libre comercio se ubican la mayoría de las ramas de la industria manufacturera. Producto del perfil exportador de la Unión Europea, podríamos mencionar aquí al sector automotor, autopartista, farmacéutico, metalúrgico y químico. Considerando la elevada tasa de empleo formal que presentan estos sectores, la pérdida de puestos de trabajo implicaría también una precarización del empleo en nuestro país. Algo similar sucedería con los salarios promedio.
Antes de terminar, es importante destacar que no solo se desplazará producción destinada al mercado interno. Casi la mitad de las exportaciones manufactureras argentinas se dirigen a Brasil, mercado en donde nuestro país no paga aranceles y obtiene de esta forma una ventaja relativa respecto de la Unión Europea que tributa el arancel extra-zona. Ahora bien, luego del acuerdo, esta diferencia desaparecería, de modo que estos envíos también estarían en peligro.

En conclusión, podemos afirmar que el acuerdo abre una serie de interrogantes que según cómo se negocien resultarán en mayores riesgos u oportunidades para la región en general y para nuestro país en particular. Considerando el estancamiento secular en el que se halla la economía argentina, y lo errático de la política cambiaria en los últimos años, los puntos de partida no son alentadores. Esperemos que se puedan hacer valer los aspectos estructurales y el TLC puje por achicar las diferencias entre ambos bloques en lugar de intensificarlas; de lo contrario, su resultado será una sociedad cada vez más desigual, con algunos sectores trabajando en la frontera productiva internacional y otros en franco retroceso.