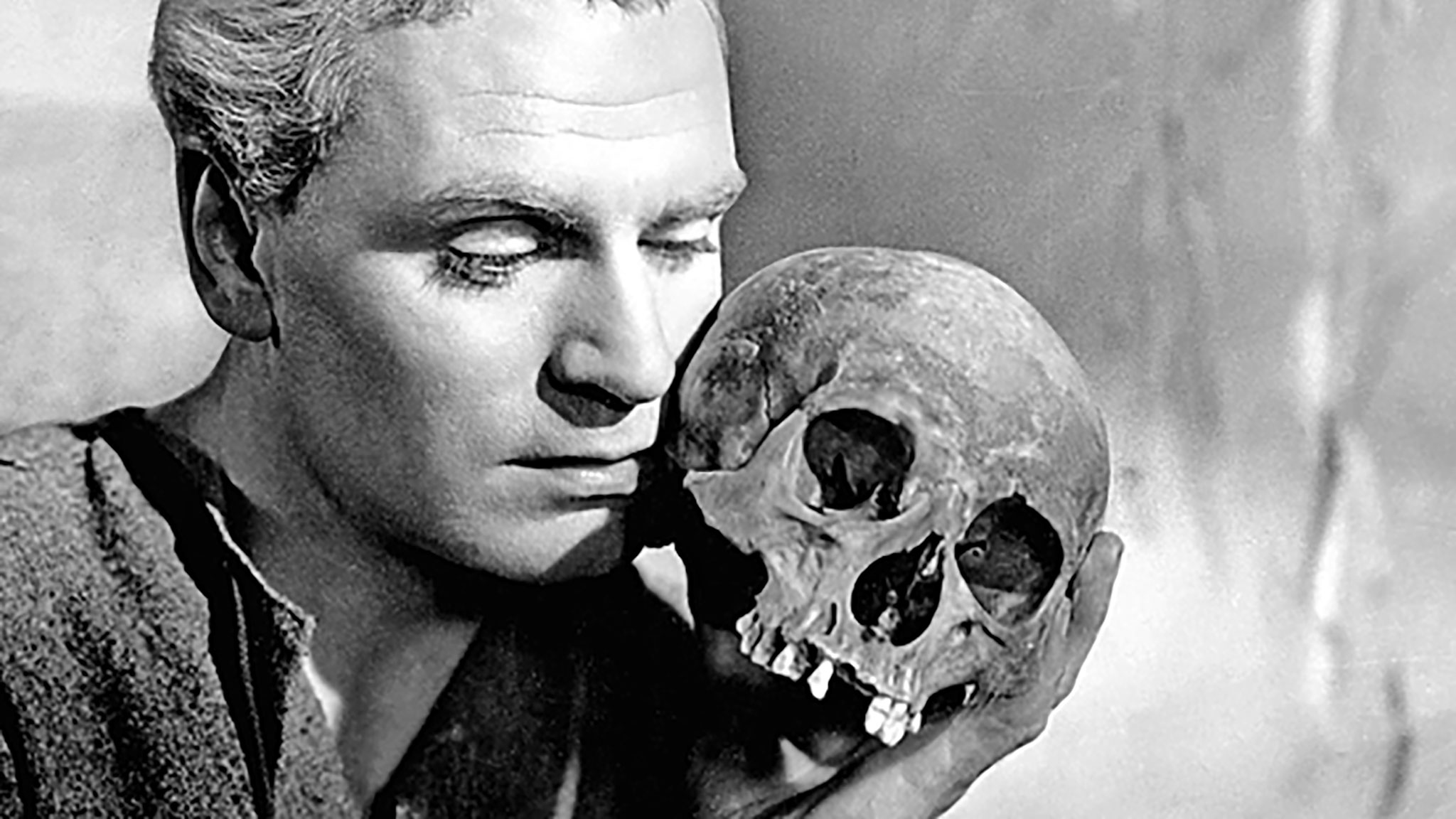El dilema de corregir precios relativos o bajar la inflación
Uno de los principales problemas económicos que heredó Cambiemos fue la distorsión de precios relativos, entre los que sobresalían el atraso tarifario y cambiario. A modo de ejemplo, entre 2007 y 2015 la inflación acumulada más que duplicó a la suba del tipo de cambio y de las tarifas.
En este contexto, el gobierno de Mauricio Macri intentó encarar un proceso de corrección de precios relativos en simultáneo con una reducción de la inflación general. Lamentablemente, este segundo objetivo estuvo lejos de alcanzarse: la corrección de precios relativos aceleró la inflación. No obstante, la mayor inflación no anuló la corrección de precios relativos: el alza de las tarifas de Servicios Públicos superó ampliamente al del IPC GBA Ecolatina entre 2016 y 2018 (370% y 160%, respectivamente).
La suba de tarifas no solo era necesaria para generar un esquema de precios relativos que reflejara más fielmente la estructura de costos de nuestra economía: además, era central para achicar el importante déficit fiscal primario. Por este motivo se explica que, pese a su impacto negativo en términos de “humor social”, los precios Regulados continuaron en ascenso durante la primera parte de este año. Como resultado, los subsidios económicos mostraron un retroceso de 14,5% i.a. en términos reales a lo largo del primer semestre de 2019.
De esta forma, los precios Regulados crecieron 2 p.p. por encima de la inflación general entre enero y junio de este año (24,5% y 22,5%, respectivamente). A contramano, en la segunda parte del año, mientras que la inflación general acumularía alrededor de 15%, los servicios públicos crecerían menos de 5%. En consecuencia, y dada la ajustada meta fiscal de superávit primario de 2020, la suba de tarifas seguirá el año próximo y ralentizará la baja de la inflación.

La suba de tarifas de la segunda parte de 2019 se pateó a 2020
El reciente congelamiento tarifario residencial puede percibirse como un estímulo no salarial al consumo. Por un lado, los menores incrementos restarían presiones a la inflación, de modo que el deterioro del poder adquisitivo se atenuaría, e incluso podría llegar a crecer en el margen en los meses electorales. Se observa de esta forma cómo, pese a que la principal herramienta oficial de desinflación sería la política monetaria contractiva, contener a los costos –dólar y tarifas- cumple un rol fundamental.
Por otra parte, al atrasarse coyunturalmente el precio de un bien inelástico, es decir, de un bien que no es sustituible por otro –el pago de la tarifa de electricidad o de gas no puede ser reemplazado dentro de la estructura de gastos de los hogares como sí se puede hacer con otros bienes- se deja más espacio para consumir otros productos, aun cuando el poder adquisitivo permanezca constante. En consecuencia, podríamos ubicar a esta medida junto a los créditos ANSES, relajaciones de los créditos UVA, el plan Ahora 12 y junio y julio 0 km.
Tal como lo afirmó alguna vez el presidente, estas medidas son un “alivio”, de modo que su impacto es, por definición, transitorio. Más aún, por la ambiciosa meta fiscal pautada con el FMI para el año que viene, no será posible incrementar el pago en subsidios. En consecuencia, los ajustes tarifarios pospuestos en la segunda parte de este año deberán llevarse a cabo a comienzos de 2020, sumándose así a las correcciones propias de ese período. Por lo tanto, el aumento de los precios Regulados excedería nuevamente a la inflación en la primera parte del año próximo.
Dicho esto, corresponde hacer una salvedad. La actualización tarifaria depende, en gran medida, de la dinámica cambiaria: el dólar es un componente central en la estructura de costos de las empresas de Servicios Públicos (así como lo es el precio del petróleo). En consecuencia, el ajuste necesario para la primera parte del año que viene dependerá de dónde termine el tipo de cambio este período electoral. Más allá de esta aclaración, la actualización tarifaria será significativa y superará a la inflación general.
La nueva configuración de precios relativos
Producto de que no es posible bajar sensiblemente la inflación a la vez que se corrigen los precios relativos, y que no será posible incrementar el gasto en subsidios, en 2020 la suba de precios se desacelerará de manera paulatina. Concretamente, la misma pasaría de la zona del 40% en 2019 a un piso de 30% en 2020 (por caso, el FMI elevó su proyección de inflación para el próximo año de 21,2% a 32,1% en su última revisión).
Producto de estas dinámicas, durante la gestión Cambiemos habrá tenido lugar un reacomodamiento de precios relativos. Mientras que la inflación acumularía alrededor de 250% entre 2016 y 2019, las tarifas subirían cerca de 550% y el dólar escalaría más de 400%. La contracara de este proceso sería que los salarios nominales crecerían en torno a 200%, muy por debajo de la inflación.
Así, aunque prácticamente se habrán corregido los atrasos tarifarios y cambiarios heredados, el poder adquisitivo habrá retrocedido significativamente en el período. En este contexto, cabe preguntarse si otra dinámica era posible, es decir, si era posible ajustar precios relativos sin acelerar la inflación. Lamentablemente, y siguiendo la experiencia histórica, parecería que no. Habrá que ver entonces cómo se dirimirá este dilema en el próximo ciclo presidencial. Si bien todavía no podemos afirmar su resultado, algo es seguro: la inflación seguirá elevada.