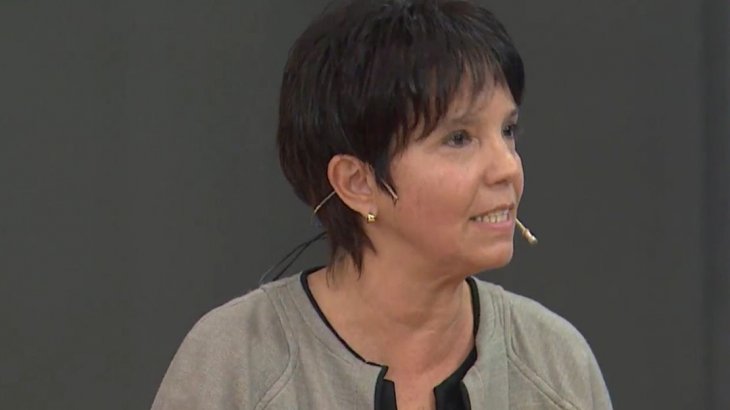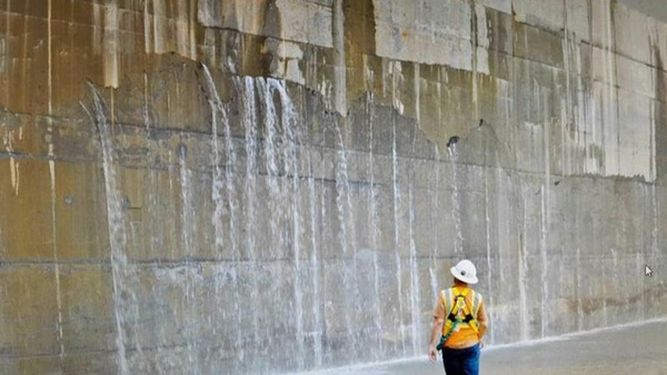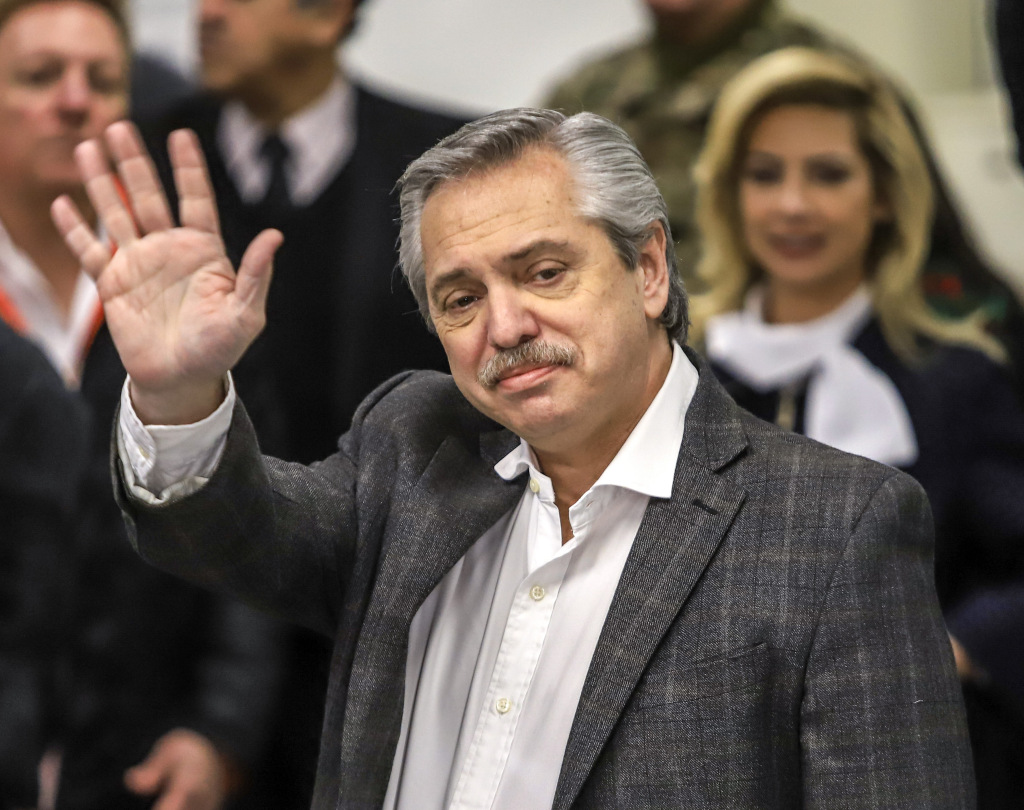¿Cuál fue el resultado fiscal de febrero?
El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario de casi ARS 28.000 millones durante febrero de 2020, equivalente a 0,09% del PBI. De este modo, el déficit operativo acumuló más de ARS 31.000 millones en el primer bimestre del año (0,11% del PBI). Si bien este resultado no luce abultado, se debe destacar que durante los primeros dos meses de 2019 se había alcanzado un superávit de 0,1% del PBI.
El gasto primario (+51,4% i.a., +51% acumulado) volvió a crecer por encima de los ingresos (36,8% i.a., +38,6% acumulado) en el segundo mes del año. Estos números reflejan que las erogaciones mostraron una evolución en línea con el nivel de precios, pero que los ingresos quedaron relegados, retrocediendo casi 9% en términos reales durante los primeros dos meses de 2020.
Por su parte, el pago de intereses superó los ARS 40.000 millones en febrero (+43,9% i.a.), lo que llevó a un déficit financiero de casi ARS 28.000 millones en el mes (-0,2% del PBI) y acumula medio punto del PBI en el acumulado. Producto de que este número depende del cronograma de pagos de la deuda, poco es lo que puede hacer el sector público en el mes a mes por agrandar o achicar su valor.

¿Qué hay detrás de estos números?
La profundización del déficit se explica principalmente por la contracción de la recaudación tributaria (+41,5% i.a.), y en particular por la dinámica del IVA (+27,3% i.a., -15,3 % en términos reales) y de las Contribuciones a la Seguridad Social (-+3,4%, -4,6% en términos reales), que representan más de la mitad de los ingresos tributarios, y fueron fuertemente afectados por la recesión y la contracción de la masa salarial. Sin embargo, esta dinámica fue parcialmente compensada con el significativo incremento de los tributos alcanzados por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva: Bienes Personales (+335,6% i.a.), Ganancias (+64,3% i.a.) y Débitos y Créditos (+64% i.a.). Sin ellos, el déficit operativo habría alcanzado 0,4% del PBI.
Por otro lado, producto de la prórroga de los cobros de intereses de los créditos ANSES a beneficiarios de la Seguridad Social, las Rentas de la Propiedad cayeron 32,7% i.a.
En lo que respecta al gasto, se observa una mayor aceleración en las partidas asociadas a las medidas expansivas tomadas durante los primeros meses del mandato, que llevaron a un crecimiento de 57,5% i.a. de las Prestaciones Sociales, así como un salto en los Salarios del Sector Público Nacional tras el último incremento de 5% correspondiente a la paritaria 2019 y el aumento remunerativo de suma fija de ARS 3.000 para empleados con sueldos menores a ARS 60.000.
Asimismo, los subsidios económicos treparon 89,4% i.a., traccionados por aquellos destinados a la Energía (+117,0% i.a.). Al igual que lo sucedido durante enero, este avance responde a la cancelación de deuda contraída en el ejercicio 2019.
Por último, vale mencionar el freno a las Transferencias a las Provincias (32,6%) por parte del ANSES luego de la vuelta atrás del Pacto Fiscal, que, por su parte, da espacio al incremento de tributos subnacionales.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
Hace unas semanas, el desafío residía en comprender el sendero fiscal a seguir en el marco de una renegociación de la deuda pública que lucía compleja y que iba a determinar los esfuerzos necesarios por la sociedad compatible con una eventual quita a los acreedores privados. Además, más allá de cuál fuera este, lo cierto era que se iban a evitar las fuertes expansiones (de ahí, por ejemplo, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, entre otras).
Sin embargo, el brote global y local de Coronavirus corrió el foco de los objetivos de austeridad fiscal previos, dando lugar a una creciente necesidad de asistencia a los sectores más vulnerables, típicamente los más afectados por la cuarentena, ya que la inactividad los priva de ingresos vitales, y en muchos casos centrales para la subsistencia. Sin embargo, la compleja situación económica local -elevada inflación- más una reestructuración de deuda en curso no permitirán al Poder Ejecutivo implementar las políticas que, probablemente, hubiera adoptado en otro escenario.
Las medidas de estímulo fiscal anunciadas pueden ser agrupadas en las que buscan apuntalar los ingresos (apuntadas a la demanda) y las que persiguen un alivio en los costos (orientadas a la oferta). En el primer caso, se anunció un bono de ARS 3000 a beneficiarios de Asignaciones Universales y Jubilados que cobren la mínima, así como un Ingreso Familiar de Emergencia (ARS 10.000 pagaderos el próximo mes), que conjuntamente totalizaran alrededor de ARS 60.000 millones. Como por el momento estas erogaciones se realizarían una sola vez, el impacto fiscal de esta medida es de apenas 0,25% del PBI.
Dentro del segundo grupo, se encuentra la eximición de aportes patronales a las empresas de los sectores más perjudicados (típicamente proveedoras de servicios imposibilitados de consumirse por la cuarentena) por el tiempo que perdure el aislamiento social. Por otra parte, el gobierno se comprometió a incrementar un 40% el gasto de capital, pero considerando que no hay sancionado un presupuesto todavía queda dilucidar sobre qué base se efectivizará esta medida. Nuestras estimaciones indican que el paquete fiscal representa aproximadamente 0,7% del PBI.
El “acotado” esfuerzo fiscal -mucho menor a de los países desarrollados-, será complementado por una línea de créditos blandos a tasa subsidiada para financiar capital de trabajo (por un total de ARS 350.000), pero cuya implementación será a través del sistema bancario. Así, el gobierno pondrá en marcha medidas por 2% del PBI para paliar las consecuencias de la cuarentena en la economía, de las cuales sólo la mitad se financiaría con emisión a la par que la otra parte se contabilizaría en pérdidas del sector financiero.
No obstante, el costo en las cuentas públicas también se sentirá por el lado de la recaudación, ya que la caída del nivel de actividad provocada por la cuarentena (todavía con tiempo indefinido) y el desplome del comercio internacional tendrá su efecto nocivo en los ingresos fiscales en gran parte del año; acrecentando el déficit fiscal de 2020 a la zona de 1,5-2% del PBI.