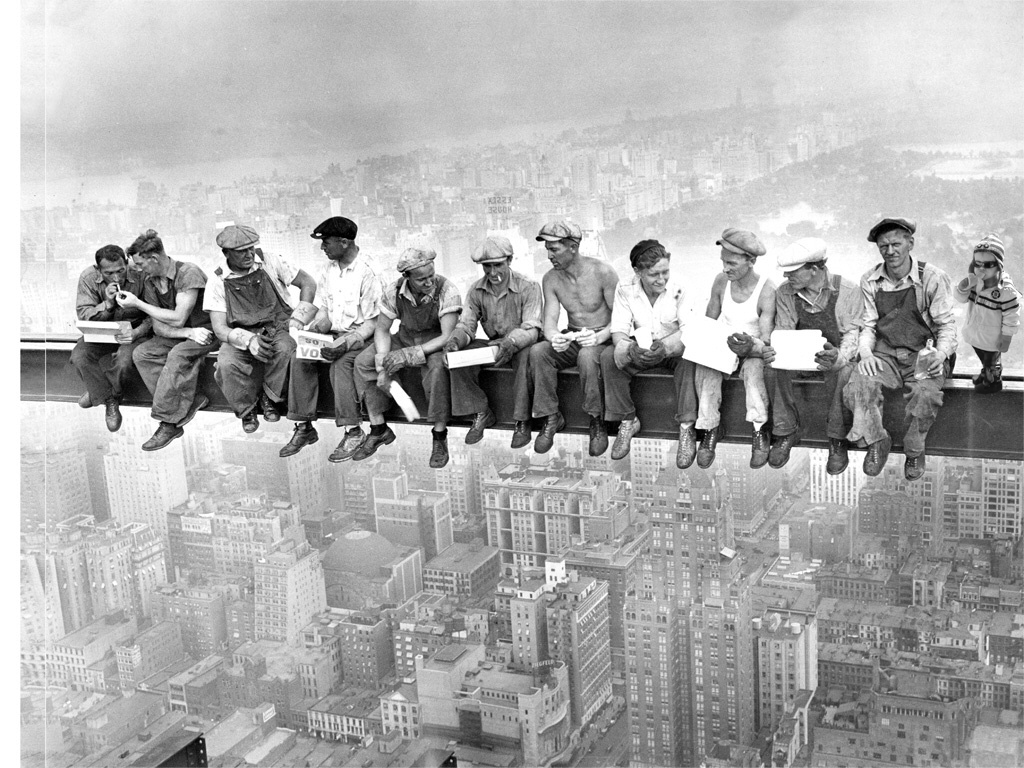Dada la composición de las canastas de consumo y la inserción en el mercado de trabajo, la incidencia de la inflación y de la evolución de los ingresos laborales varía a lo largo de la pirámide de ingresos, impactando en distinta medida sobre los distintos sectores socioeconómicos.
Por caso, los sectores de menores recursos económicos destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo de alimentos y bebidas: dentro de la canasta del 40% de los hogares más pobres, los alimentos representan en promedio el 32% del consumo, mientras que para el otro 60% de las familias de mayores ingresos este rubro explica el 21% del gasto, donde los deciles de ingresos más altos consumen una mayor proporción de sus ingresos en artículos para el hogar, educación, esparcimiento o salud.
Por este motivo, el crecimiento dispar de algunos rubros del IPC respecto a otros puede profundizar la regresividad que tiene por definición la inflación (afecta en mayor medida a quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo) o, por el contrario, o darle un carácter menos regresivo.
Lo mismo ocurre con los ingresos laborales: en los sectores más pobres hay una mayor proporción de asalariados informales y cuentapropistas (en el 10% de los hogares más pobres, 7 de cada 10 trabajadores corresponden a una de estas categorías), mientras que, en contraste, en los más ricos la mayor parte de los trabajadores son formales (75% para el 10% más rico). En este punto es relevante detenerse, toda vez que entre 2019 y 2022 más del 70% del nuevo empleo generado por la economía fue informal y cuentapropista.
Dicho esto, ¿cómo ha venido evolucionando la inflación entre los distintos sectores sociales? ¿y el poder adquisitivo de los salarios? ¿qué esperar para el resto del año? ¿qué márgenes de acción tiene el Gobierno en este contexto?
A fin de responder al primer interrogante planteado, utilizaremos la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) que publicó el INDEC para 2017-18 y el Índice de Precios al Consumidor, a fin de estimar la inflación que enfrentan los distintos sectores sociales según la canasta de consumo de bienes y servicios de cada uno de ellos. Dividiremos a las familias en deciles (10%) según su nivel de ingreso, siendo el Decil 1 correspondiente a las familias con menores ingresos y el Decil 10 el conformado por los hogares de mayores ingresos.
Así, vemos que mientras que el gasto en alimentos y bebidas e indumentaria representa casi la mitad (44%) del gasto del 10% de los hogares más pobres, en el 10% de los hogares más ricos estos dos rubros explican menos de un 20%, menos de la mitad.

El impacto heterogéneo de la inflación actual
Pese a la notable aceleración que tuvo la inflación en 2022 (pasó del 51% i.a. al 95% i.a.), el proceso inflacionario no profundizó su sesgo regresivo, presentando una dinámica homogénea para los distintos niveles de ingresos de los hogares: mientras que en el primer semestre del año impactó relativamente más sobre los más pobres (acumuló 36,8% para el decil 1, 1 p.p. por encima del decil 10), en la segunda mitad el efecto se revirtió, alcanzando 43,0% para el decil 1 y 44,1% para el decil 10. En el promedio del año la inflación fue del 95,3% para el decil 1 y apenas 0,2 p.p. menor para el decil 10.
No obstante, en lo que va de 2023 la dinámica se alteró: en cada uno de los primeros cuatro meses del año la inflación mensual para los deciles más bajos fue mayor que para los de mayores ingresos, acumulando un 33,1% para el decil 1 y 30,7% para el decil 10, una diferencia no menor.
De esta forma, el proceso inflacionario se volvió aún más regresivo en lo que va del año: la inflación de los hogares más pobres es mayor que la de aquellos hogares con mayores ingresos.

¿A qué responde esto? Principalmente una mayor dinámica relativa de los precios de los alimentos: mientras que el Nivel General del IPC trepó 32% en los primeros cuatro meses del año, los alimentos y bebidas aumentaron más de 41% (+9 p.p.).
Por esta razón, los alimentos y bebidas explicaron casi la mitad de la inflación de los hogares más pobres (48,3%) en lo que va del año, mientras que para el decil más rico la incidencia fue de 20,4%. En los sectores de mayores ingresos la inflación se explicó en mayor medida por los mayores aumentos en Educación y en Restaurantes y Hoteles (que se ubicaron 9,2 y 3,5 p.p. por encima del Nivel General respectivamente) que tienen un mayor peso en las canastas de los hogares más ricos.
En igual sentido, la actualización en las tarifas de servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte público) que se viene efectuando desde finales de 2022 tiene asimismo un componente regresivo en materia de precios: su consumo es ineludible y representa un porcentaje mayor del gasto de los hogares de menores recursos (explica 15% de la canasta del primer decil y 10% del décimo). Si bien la tarifa social está operativa, protegiendo a las familias de los primeros deciles, la “porosidad” de la segmentación (hogares que no se inscriben, fallas en la implementación) hace que este sea un problema adicional para algunos de los hogares de menor ingreso.
Los ingresos laborales profundizaron su disparidad
A fin de observar cómo se viene comportando el poder adquisitivo, el análisis sería incompleto si no contempláramos los ingresos laborales. Con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Índice de Salarios de INDEC construimos un indicador salarial en función de cómo se distribuyen las distintas modalidades de empleo a lo largo de la pirámide de ingresos. Para este análisis, nos limitaremos al primer trimestre del año, ya que el último dato del índice de salarios de INDEC corresponde a marzo.
En este marco, no sólo la inflación por decil se movió de manera dispar, sino que también lo hicieron los ingresos laborales: en el primer trimestre el salario nominal asociado a hogares de menores ingresos creció 1,1 p.p. por debajo de aquellos vinculados a los de mayores ingresos. Cuando miramos la variación interanual, la diferencia es de más de 13 puntos.
Asimismo, cuando se lo compara con la inflación del primer trimestre vemos que los ingresos laborales reales llevan una pérdida real para el 60% más pobre, mientras que los últimos 4 deciles crecieron en términos reales.
Cabe destacar que este resultado más favorable para las familias de mayores ingresos está explicado en gran medida por la dinámica de los trabajadores públicos -en marzo sus salarios crecieron 16,3% mensual según el INDEC-. Si su desempeño hubiese sido igual al de los trabajadores registrados ese mes (+7,9%), en el primer trimestre todos los deciles hubiesen sufrido una pérdida real de los ingresos laborales.
De esta forma, los hogares de menores ingresos no solo se vieron relativamente más golpeados producto de la aceleración de precios, sino que también fueron los que peor resultado tuvieron respecto al salario. El resultado empeora si consideramos la variación interanual. En este caso, todos los sectores menos el más rico presentan una pérdida real, que trepa a casi -5% en promedio para el estrato bajo – representado por los primeros cuatro deciles- y se ubica en la zona de -1,3% promedio para los más altos.

¿Qué esperamos para el resto del año?
En cuanto a los precios, la probabilidad de que los alimentos sigan aumentando a un mayor ritmo en los próximos meses no es menor, teniendo en cuenta la sequía que afecta la oferta de frutas y verduras, sumado a un acotado impacto del programa Precios Justos para mantener contenidos a los alimentos frescos, como mostramos previamente. Esta suba debería aminorarse durante el invierno, aunque no descartamos que el carácter regresivo de la inflación se siga acentuando en los próximos meses.
Por el lado de los ingresos, quienes disponen de mejores mecanismos para afrontar una eventual aceleración de la inflación son los trabajadores registrados, a través de los acuerdos paritarios. Esto favorecería comparativamente a los deciles de ingresos más altos, quienes podrían sostener más el salario real, lo que podría ampliar las diferencias del primer trimestre.
Esto profundiza la necesidad de aumentar los ingresos no laborales (asignaciones, jubilaciones y pensiones, etc.), que son determinantes en los presupuestos de los hogares más pobres: en el 20% de los hogares más ricos el 80% de los ingresos proviene del mercado de trabajo, mientras que en el 20% de las familias más pobres esta proporción cae al 65%.
Esta situación sumerge al Gobierno en una paradoja de cara a las elecciones: su mayor caudal de votos se concentra en hogares con menores ingresos, y no esperamos que puedan crecer las políticas de ingresos para dar una recuperación importante al mayor deterioro en el poder adquisitivo de esos sectores, teniendo en cuenta la necesidad de un ajuste real del Gasto frente a la escasez de financiamiento y al acuerdo con el FMI.