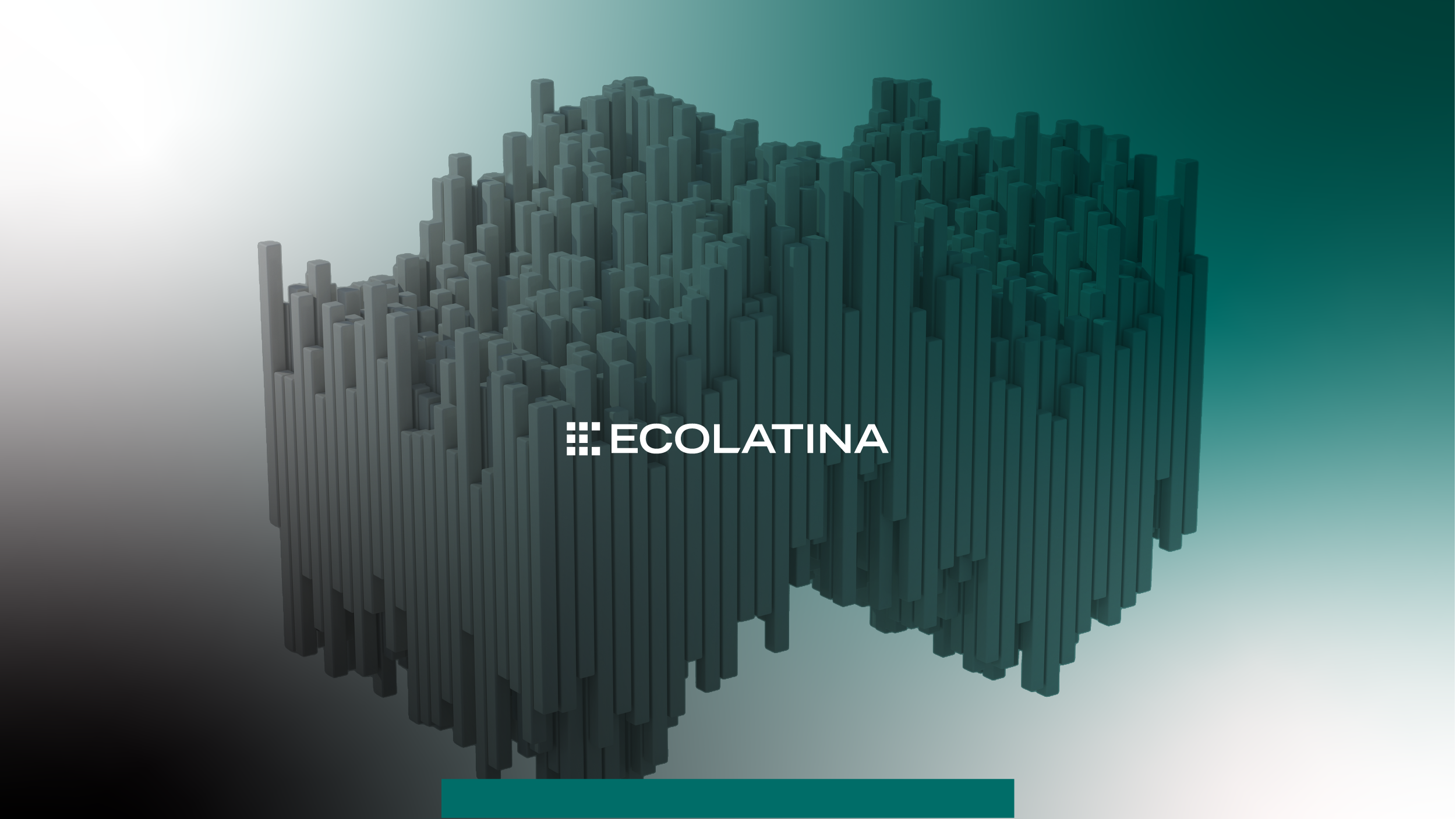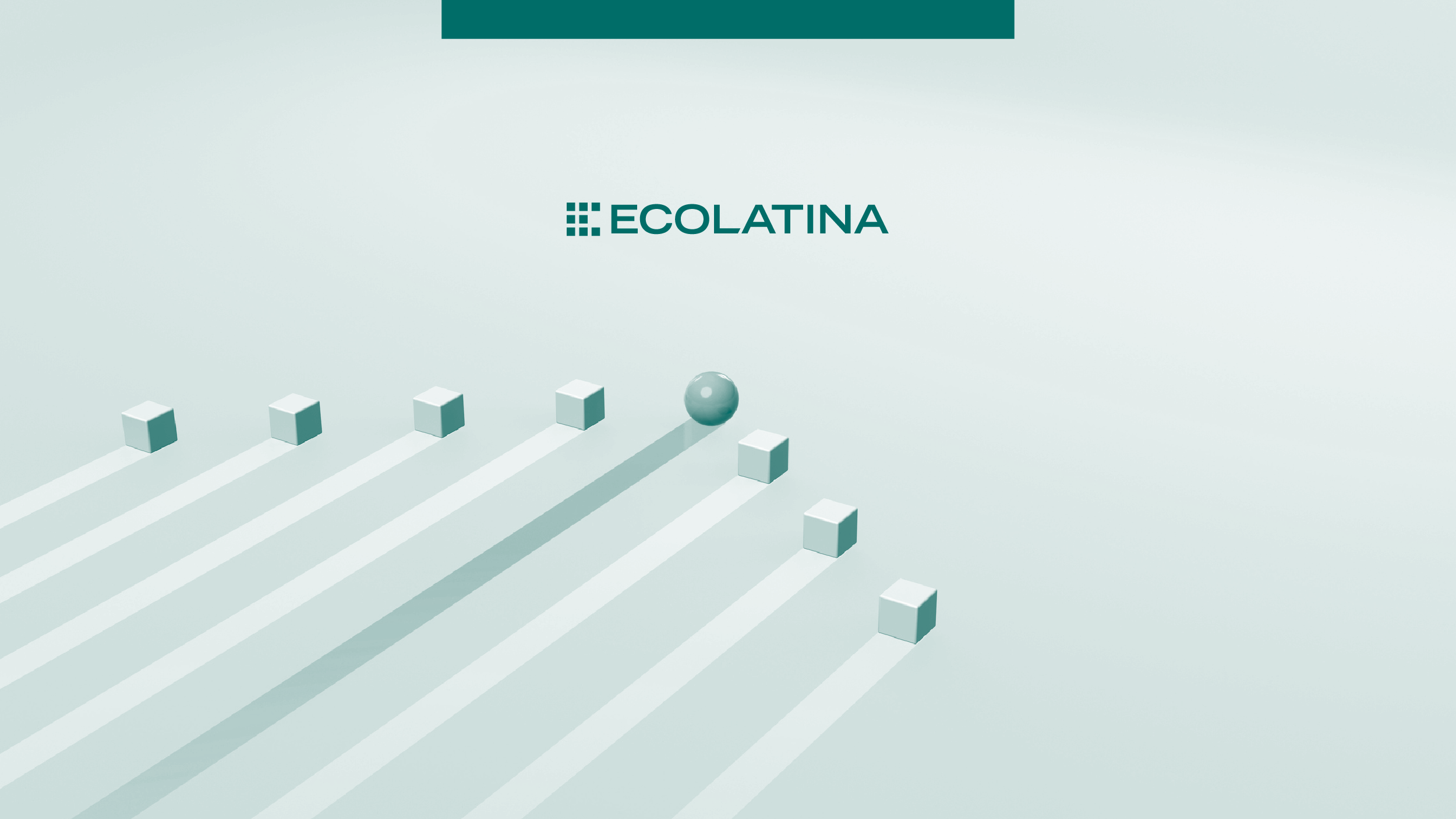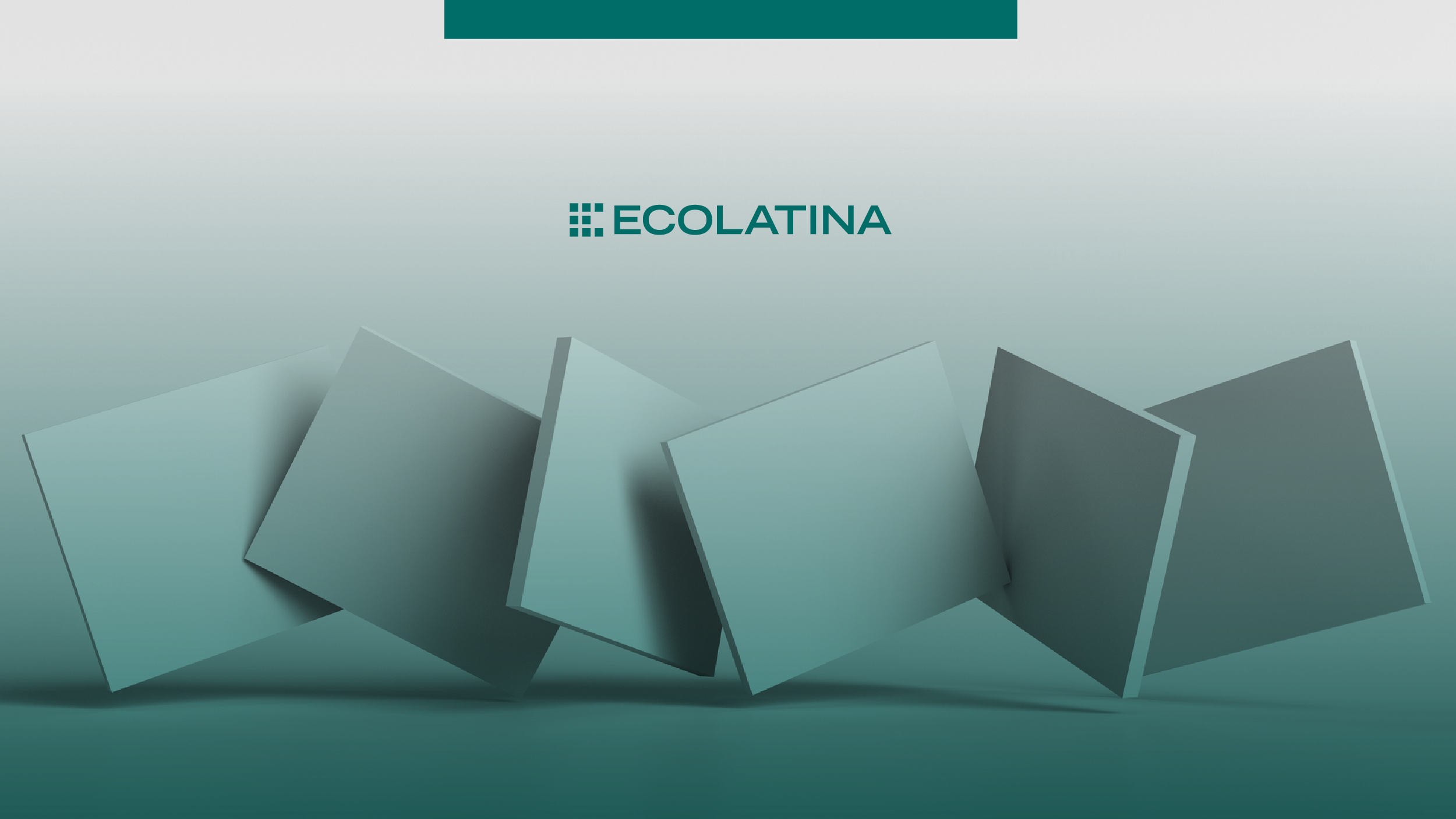ESCENARIO ECONÓMICO
Se completaron las Series del BOPREAL. El día de ayer el BCRA colocó el remanente de la Serie 3 del BOPREAL por USD 60 millones, alcanzando un total de USD 3.000 M adjudicados. Debido al exceso de demanda (USD 91 millones) se prorrateó por cantidad. Con las tres series del instrumento, el BCRA logró dar una respuesta a las deudas contraídas con importadores y absorber pesos en circulación por un equivalente a USD 10.000 M.
Profunda caída de la actividad en marzo. El Estimador Mensual de Actividad Económica (el EMAE, por sus siglas, anticipa la dinámica del PIB) mostró una caída mensual del 1,4% en su medición desestacionalizada, acumulando así una caída del 1,8% en lo que va del año y más de un 6% desde el pico de agosto, lo cual sitúa a la economía en su nivel más bajo desde mediados del 2021. En cuanto a la comparación interanual, el indicador cayó un 8,4% (la mayor caída desde agosto del 2020), hilando ya 5 meses consecutivos en rojo y acumulando una caída del 5,3% para el primer trimestre. A su interior, la rama de actividad con mayor incidencia en la caída de marzo fue la Industria manufacturera, que cayó un 19,6% i.a. y explicó el 60% de la caída del EMAE en la comparación interanual.
Se mantiene el superávit comercial. El saldo comercial fue de USD 1.819 M en abril, marcando una leve baja respecto a lo observado en febrero y marzo. De esta manera, se acumuló un saldo de USD 6.072 M en el primer cuatrimestre del año, a la par que se llegó a cinco meses consecutivos de superávit desde el cambio de gestión. Este resultado se explicó tanto por una mejora en las ventas externas como por un deterioro en las compras externas. Las exportaciones fueron de USD 6.527 M (+10,7% i.a.) en abril. Al interior, las cantidades exportadas se mantuvieron al alza (+21,6%), mientras que los precios jugaron en contra (-9,0%). Por otro lado, las importaciones fueron de USD 4.708 M (-22,7% i.a.), donde tanto precios (-7,7% i.a.) como cantidades (-16,4% i.a.) se mantuvieron en rojo.
Los pasivos remunerados caen a su menor nivel en más de cuatro años. El stock de Pases en poder del BCRA se redujo en cerca de $12 billones luego del rediseño de la estrategia monetaria (redireccionamiento de la liquidez excedente hacia el Tesoro), cifra que representa el 70% de lo adjudicado en la última licitación del Tesoro. Asimismo, la composición del stock sufrió un cambio notorio: la posición de las entidades privadas en este instrumento cayó al 22% del stock, muy por debajo del 62% que representaban a inicios de 2024. Con todo, el stock de pasivos remunerados medido a precios de hoy cayó a su nivel más bajo desde finales de 2019.
Hay acuerdo por la deuda de CAMMESA. Según el Ministro de Economía, Luis Caputo, se alcanzó un 100% de aceptación de las empresas del sector energético por la propuesta para cancelar la deuda de CAMMESA correspondiente a las facturas de enero y diciembre mediante la entrega de bonos públicos.
Crecimiento de la deuda pública en abril. El stock de deuda total en abril asciende a USD 411.000 M de los cuales el 63% es en moneda extranjera y el 37% restante en moneda local. La deuda creció el último mes USD 11.019 M (un 2,7% respecto a marzo) y acumula en lo que va del año un crecimiento de USD 43.380 M. ¿Qué explicó la suba en el último mes? El crecimiento de la deuda ajustable por CER (principalmente BONCER) y la aparición de las LECAP, más que superaron la cancelación con el FMI y los pagos del BONTE.
Recompra de bonos del Tesoro al BCRA. Apoyado en el ingreso de pesos de sus recientes licitaciones de deuda y el superávit financiero, el Tesoro realizó una recompra de bonos del Tesoro que estaban en manos del Banco Central (BCRA). Concretamente, el Tesoro destinó $ 691.107 M para adquirir estos títulos, mientras que el BCRA recibió pesos que se retiraron de circulación.
Nueva semana con compras netas para el BCRA. El viernes el BCRA compró USD 117 M en el MULC y cerró la semana con un saldo positivo por más de USD 550 M. De esta manera, la autoridad monetaria acumuló más de USD 14.200 M en lo que va del año y más de USD 17.000 M desde el cambio de mandato.
Nueva semana con presión en los dólares paralelos. En números, el dólar blue ($1.220) trepó 8,9% durante la semana anterior, el MEP subió 12,0% ($1.199) y el CCL subió 11,8% ($1.234). En consecuencia, la brecha cambiaria promedio cerró la semana en 37%, 12,9p.p. por encima del viernes previo.
Semana con mercado financiero local en rojo. En la plaza doméstica, el S&P Merval en USD (CCL con CEDEAR) subió 2,2% en la última jornada, mientras que en la semana mostró una contracción de -7,4% (USD 1.231). Por su parte, los bonos soberanos en USD cerraron en rojo en la semana: los Globales (en USD bajo legislación extranjera) cayeron -8,7%, mientras que los Bonares (legislación local) se deterioraron -8,8% en la última semana. En consecuencia, el Riesgo País cerró la semana en 1.443 puntos básicos.
RADAR SEMANAL
Datos. En la última semana del mes, el jueves se publicarán los resultados de una nueva licitación del Tesoro. Del mismo modo, sobre el cierre de la semana daremos a conocer la evolución del IPC Ecolatina en mayo. En términos internacionales, se publicarán los datos de Estados Unidos correspondientes al PIB y balanza comercial del primer trimestre del año.
¿A qué estar atentos? En materia legislativa, habrá que ver si existen novedades respecto al debate en torno a la Ley de Bases y el paquete fiscal que sigue postergado en el Senado. En cuanto al frente cambiario, seguiremos el ritmo de compra de divisas del BCRA y los datos sobre la liquidación del agro. Por su parte, habrá que estar atentos a una posible baja de tasas (una decisión más compleja dada la escalada en los USD alternativos) y a la próxima licitación del Tesoro, clave para el saneamiento del BCRA.