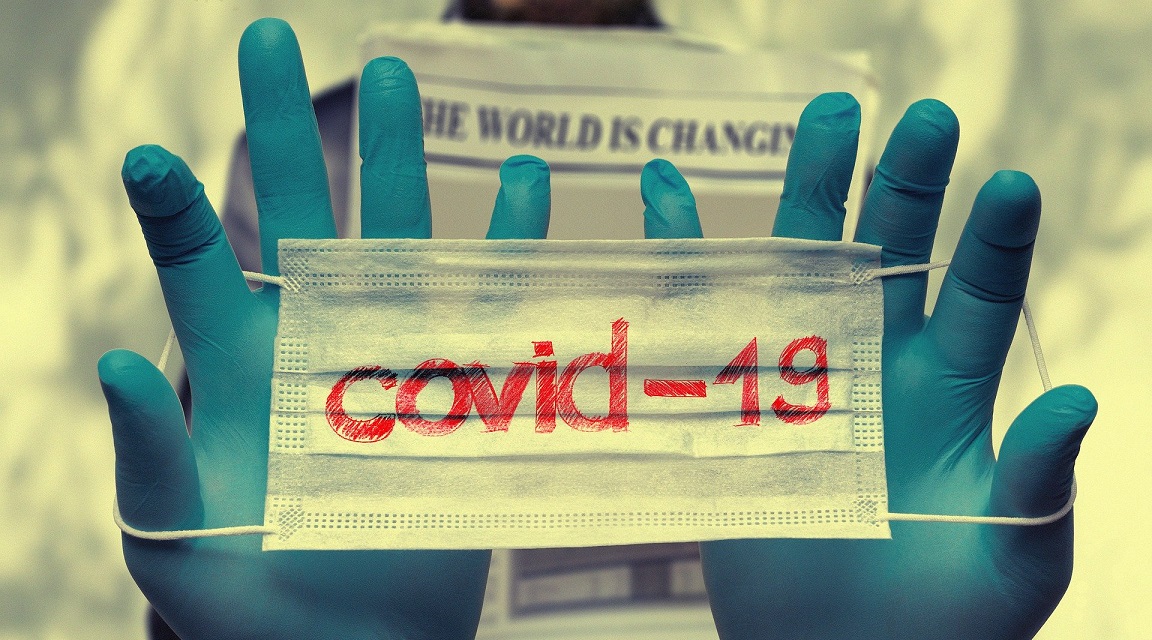En la última semana, el Ministerio de Economía oficializó la enmienda de la oferta presentada ante la SEC el pasado 22 de abril y la reestructuración de la deuda parece más cerca. En los más de dos meses que se sucedieron desde entonces, Argentina realizó otras dos ofertas en las que fue cediendo ante los reclamos más importantes planteados por los bonistas, aunque, vale decir, estos últimos también hicieron lo propio.
En líneas generales, haciendo una comparación entre la primera y la última propuesta, las diferencias económicas más relevantes son la reducción del período de gracia, el aumento de los cupones, la relajación de la quita de capital, el adelanto de la amortización y madurez de los bonos y el reconocimiento de los intereses corridos.

Además, plantea algunos cambios legales más beneficiosos para los acreedores. El principal es que le mantienen las condiciones contractuales de los bonos originales (las famosas CACs), un reclamo los tenedores de los bonos indenture 2005 hicieron presente desde el inicio. Asimismo, introduce un umbral de participación mínima para que el canje se efectivice, limitando el uso de la reasignación para implementar una estrategia “pacman”. Y, por último, les da la opción a los tenedores de títulos en euros y francos suizos de optar por recibir un nuevo bono en dólares.
Finalmente, se destacan otras dos características que pueden incentivar un mayor grado de participación. En primer lugar, el hecho de que reconozcan intereses corridos hasta septiembre en vez de hasta abril si se ingresa al canje de forma voluntaria. En términos de Valor Presente Neto (VPN), implica una ganancia de USD 1,1 cada USD 100 de valor nominal. Y, en segundo lugar, a los tenedores de los bonos Globales que no decidan ingresar al canje pero que hayan sido arrastrados, se les entregará el bono más largo, cuyo vencimiento está fechado en 2046.
En lo que respecta a la valuación de la oferta, siempre descontado a una exit yield del 10%, el VPN de los bonos es de USD 53,5 si se considera el escenario de canje voluntario de los bonos –con intereses hasta el 4 de septiembre-. Comparado con la oferta de abril, la mejora en términos de VPN es de casi el 35%, o de USD 13,5 (recordar que en el medio hubo dos ofertas que no prosperaron con valores de USD 47 y USD 51 más un cupón atado a las exportaciones).
Lógicamente, la contracara de ir cediendo en términos económicos supone un menor alivio en los desembolsos futuros. En este sentido, mientras que la primera oferta implicaba pagos por apenas USD 330 millones hasta 2023, en la actual esos vencimientos ascienden a USD 2.180 millones. Asimismo, si ampliamos el horizonte a 2028, los montos ascienden a USD 16.300 y USD 27.800 millones, respectivamente. Por último, a 2046, los montos pasan de USD 81.900 millones a USD 94.600. Esto implica que el debt relief (alivio de deuda frente a la situación original) se reduzca de USD 42.200 a USD 29.500 millones, una diferencia de USD 12.700 millones.
Si bien estas modificaciones no son completamente inocuas, creemos que desde una perspectiva macroeconómica no ponen en jaque la capacidad de pago del país. Visto en perspectiva, la diferencia entre ambas propuestas bajo el actual mandato presidencial se reduce a USD 1.850 millones, monto similar al que debió vender el BCRA entre mediados de abril y fines de mayo para contener el tipo de cambio oficial. Asimismo, tampoco pareciera poner en jaque la sostenibilidad en el largo plazo, dado que el debt relief se reduce a apenas un 0,1% del PBI por año.

La gran incógnita recae sobre el nivel de aceptación que recibirá la actual propuesta, si será suficiente para activar las CACs, o si, pasado el umbral de aceptación mínimo que el Gobierno definió como en 50%, la estrategia oficial terminará siendo ejecutar canjes parciales.
Habiendo obtenido el apoyo de dos de los grandes fondos que integran el Comité de Acreedores Argentinos, resta saber si el prematuro rechazo de los comités Ad Hoc y Tenedores de los bonos del canje -Exchange- es tan inflexible como determinante. Según sus propios cálculos, son acreedores de casi un tercio de los bonos a reestructurar, de modo que, sin su aval, no se podrían alcanzar las tan mentadas CACs.
En términos de VPN, la diferencia sigue siendo importante, poco más de USD 6/100, por lo que aquí también surgen varias preguntas. Por un lado, si existe la posibilidad de dividir a los grupos de acreedores, tentando a un porcentaje significativo de bonistas a ingresar al canje y partir los acuerdos preexistentes, beneficiando al país. En sentido contrario, podemos preguntarnos si la Argentina podría estirarse un poco más sin que esto implique resignar el objetivo de la sostenibilidad: haber afirmado desde el comienzo que cada oferta era la última no brinda precisiones en este sentido -aunque, claro está, es lógico dado el contexto de negociación-.
Este último punto resulta sumamente relevante debido a que el siguiente paso es avanzar sobre canje de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local. En este sentido, el Gobierno anticipó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de Ley para reestructurar esta deuda en igualdad de condiciones frente a la legislación extranjera. Según nuestras estimaciones, hay alrededor de USD 15.500 millones de estos títulos en manos del sector privado.
Aplicando igual tratamiento, la diferencia entre la primera y la última propuesta supone desembolsos adicionales a 2023 por USD 500 millones (ascenderían a USD 2.600 millones) y de USD 21.000 millones tomando todo el horizonte temporal de la deuda. Además, las necesidades financieras quedarían por debajo del 2% del PBI para todos los años. No obstante, aún restaría la negociación con el principal acreedor externo del país, el FMI, que en el esquema original suman desembolsos por USD 49.000 desembolsos concentrados entre 2022 y 2023.

En suma, si bien un acuerdo exitoso (que gatille las CAC) no está garantizado, las partes se vienen acercando. Si el Gobierno no mejora la propuesta lo más probable es que avance en canjes parciales que permitan ir normalizando el perfil de la deuda. No obstante, también podría flexibilizar su postura para lograr un canje total de su deuda ley extranjera. En este caso, lograría cerrar la reestructuración, aunque a riesgo de cruzar el umbral de sostenibilidad.