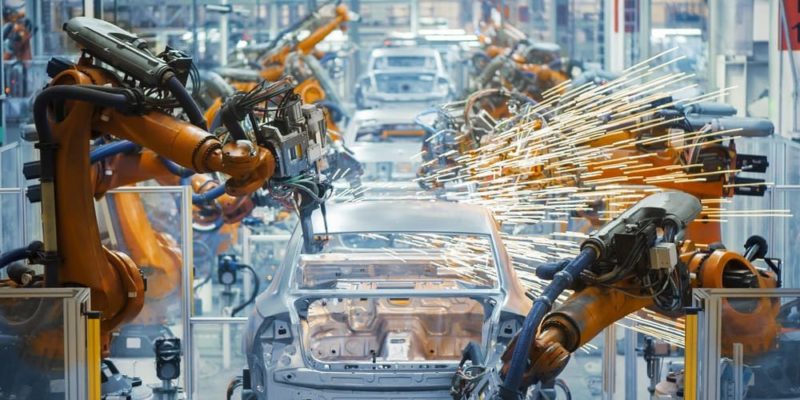Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación fue de 3,1% entre la primera quincena de septiembre y el mismo periodo del mes anterior. De esta manera, se interrumpió la desaceleración observada en agosto, cuando el índice avanzó 2,5%.
A su vez, el IPC Core se ubicó en la zona del 3,0%. Esta evolución se explicó en mayor medida por la evolución de los precios de consumo masivo -que vienen recuperando terreno perdido tras el desarme del congelamiento- y determinados servicios privados. Vale mencionar que esta dinámica no se vio afectada por el precio de la carne, que se mantuvo muy por debajo del Nivel General. El mantenimiento del IPC Core en torno al 3%, en línea con lo sucedido los últimos meses, muestra un mayor dinamismo en las otras categorías del índice durante el inicio de septiembre.
En este sentido, el IPC Regulados se aceleró, ubicándose por encima del 2% en la primera quincena. Si bien la mayor proporción de precios regulados continuaron actuando como ancla (como los combustibles, tarifas de servicios públicos y transporte público), impactaron las subas de prepagas, cigarrillos y educación. Además, a diferencia del periodo mayo-agosto, los precios estacionales traccionaron la suba del Nivel General. Al interior de esta categoría, resaltaron las subas de indumentaria y turismo.
Estimamos que el IPC GBA Ecolatina cierre en la zona del 3% para el mes de septiembre. Esta aceleración se corresponderá con los factores antes mencionados, que seguirán impactando en lo que queda del mes. No obstante, prevemos que la inflación mensual promedio del último trimestre se mantenga por debajo de este valor, ya que el gobierno continuará apostando a un fuerte control en los precios Regulados y en el tipo de cambio oficial, aunque no será suficiente para que la suba de precios logre perforar el 2% en alguno de los meses que restan del año, dejando en evidencia la fuerte inercia que posee el proceso inflacionario. Con estos números, esperamos que la inflación nacional se ubique en torno al 48,5% interanual para 2021.