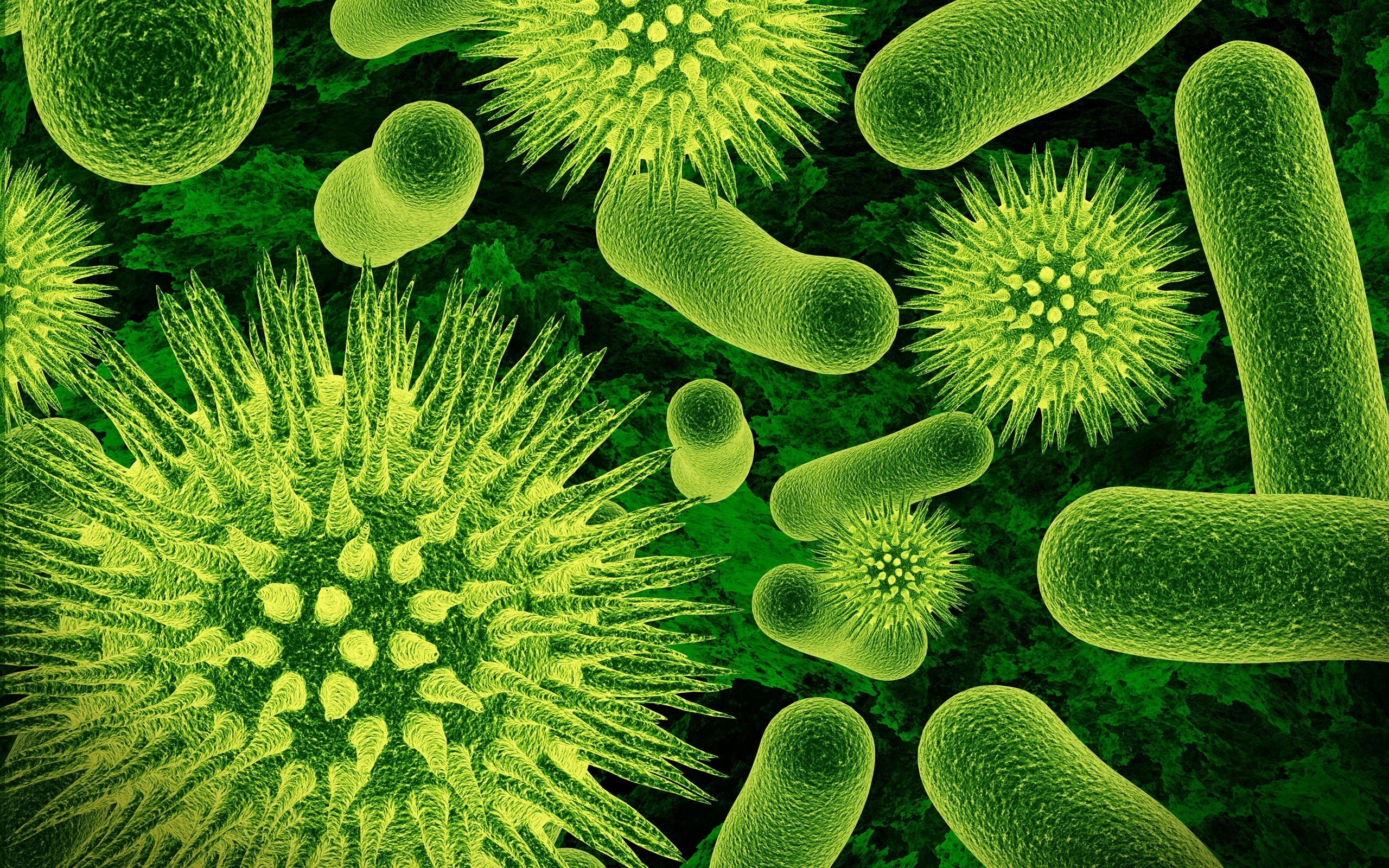Al cierre del mes de agosto de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado al cierre del presente año y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario implicará un retraso para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/- 1%) hasta el primer trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual aumentó respecto del mismo trimestre del año anterior en 1.6 por ciento. La paridad cambiaria continúa su tendencia de apreciación moderada, principalmente con respecto a los niveles observados en el mes previo de las elecciones presidenciales, para posicionarse con un promedio 18.85 pesos por dólares en el mes de agosto. En la arena comercial, el 27 de agosto se anunció un entendimiento en principio entre México y Estados Unidos con lo que se habría cerrado el ciclo de negociaciones entre estos dos países para alcanzar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a falta de que Canadá y Estados Unidos también formalicen este entendimiento. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® mantiene su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.3% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.5 por ciento.
A finales de agosto, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en principio con miras a cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque falta Canadá por lo que persiste la incertidumbre. Este entendimiento brindará cierta estabilidad internacional en el corto plazo en cuanto a las expectativas de la economía mexicana, principalmente en su capacidad de ejecutar proyectos de inversión previamente pactados. Sin embargo, con la información que ha trascendido en los medios de comunicación, el resultado de la negociación para sectores industriales clave en México significará un escenario de retos importantes, concentrados en el aumento de la competitividad laboral, adopción de tecnologías propias de la Industria 4.0, diversificación de mercados geográficos y productos comerciables de alto valor agregado.
En principio, el nuevo TLCAN tendrá una vigencia inicial de 16 años y, entre las adecuaciones más relevantes, estaría la imposición de un tope a las exportaciones mexicanas a ese país de 2.4 millones de automóviles y 90 mil millones de dólares en valor de autopartes, además de haber incrementado las reglas de origen en América del Norte para el sector automotriz a un 75%. Estas medidas requieren de acciones para la diversificación de las exportaciones mexicanas, además de la necesidad de transitar a un escenario donde se incremente el valor agregado de dichas exportaciones.
El tipo de cambio reaccionó ante la noticia de un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Esta tendencia reforzó la persistencia en la apreciación del peso frente al dólar, ya que el tipo de cambio promedio durante el mes de agosto fue de 18.85 pesos, lo que representó un avance en la cotización promedio del peso de 0.8% respecto al mes de julio.
En el terreno doméstico, la inflación anual para agosto de 2018 fue de 4.9%, mientras que la inflación mensual tuvo un crecimiento de 0.58% con respecto al mes de julio. Los mayores productos que registraron incremento fuero los alimentos –cebolla, limón y jitomate-; mientras que el transporte aéreo, tomate verde y uva fueron los que registraron las mayores caídas.
La actividad industrial en el mes de julio registró un incremento de 0.2% mensual, medido por el Índice de actividad industrial, lo que resultó en un comportamiento superior al esperado por los analistas, quienes pronosticaban una caída en este índice para este mes. Al interior del indicador observamos que la actividad que registró mayor crecimiento con respecto al mes anterior fue Construcción (1.4% mensual), mientras que la Industria manufacturera continúa estancada con un crecimiento mensual de 0%. La actividad de Minería fue la única dentro del índice que registró un retroceso, con (-)1.1% mensual. Por otra parte, la productividad laboral en actividades industriales creció 0.6% en el segundo trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre del año. Asimismo, la productividad laboral total de la economía mexicana se incrementó en un 0.2% trimestral y 1.2% anual.
Consultores Internacionales, S.C. ®, mantiene su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 en 2.3%, que resulta consistente con la disminución en la estimación de Banco de México en su rango de escenarios de 2-3% a 2-2.6% en el reporte correspondiente al segundo trimestre del año. Adicionalmente, habrá que prestar atención a la resolución de proyectos de inversión e implementación de políticas económicas del nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre de 2018 y tiene una agenda que comprende la implementación de grandes inversiones en infraestructura energética tradicional, trenes y programas de apoyo social a jóvenes desempleados, como la cancelación de otras obras icónicas para el País.