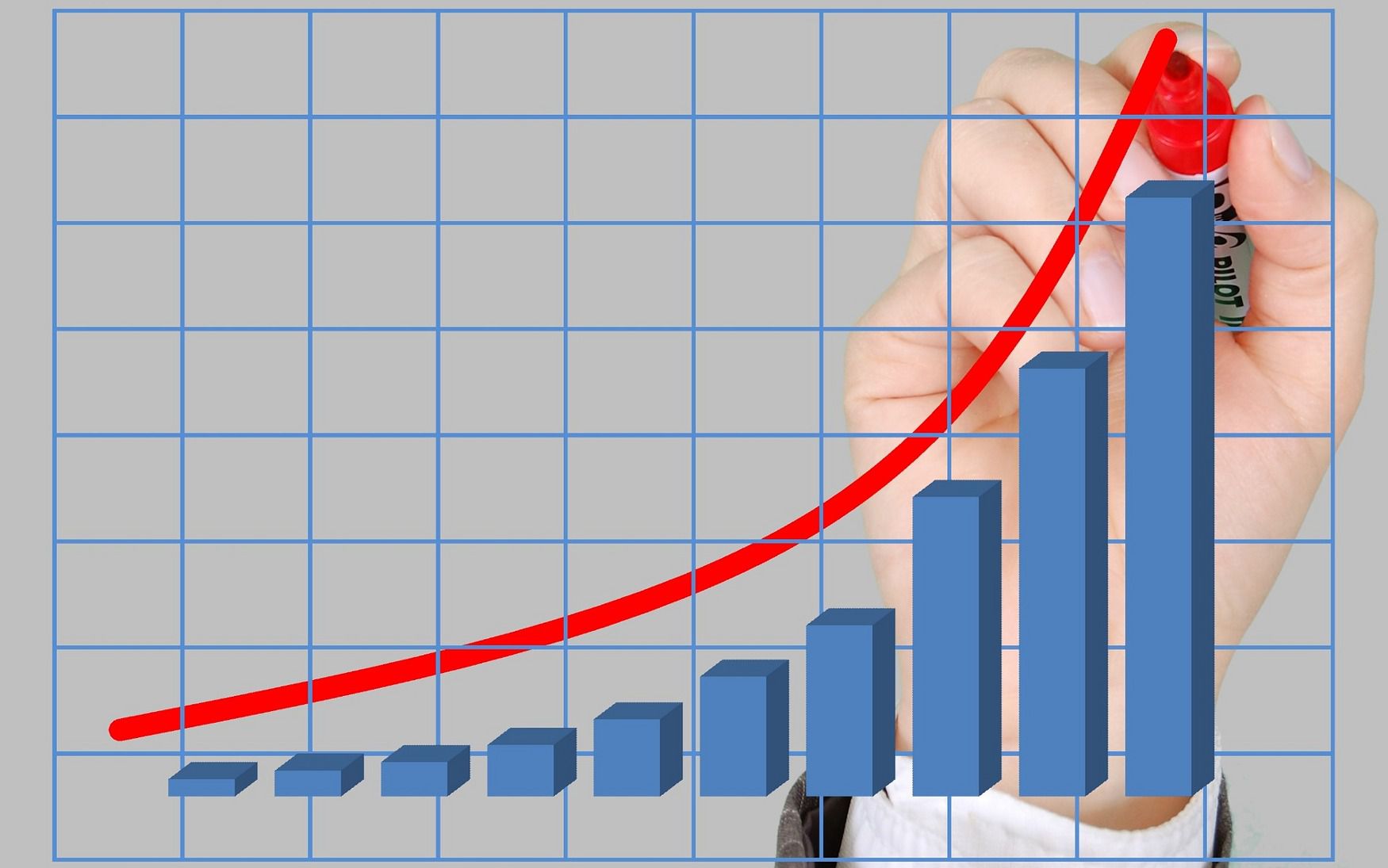Al cierre del mes de septiembre de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario fue de 5.02% anual en el mes de septiembre e implica un retraso hasta el segundo trimestre de 2019 para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/-1%). Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual fue de 1.6 por ciento. Sin embargo, en su último reporte de octubre el FMI recortó sus expectativas de crecimiento para 2018 hasta 2.2% desde el 2.5% que estimó en julio de este año. Adicionalmente, también recortó la estimación para 2019 a 2.5% desde el 2.7% que reportó en julio para el año 2019. La paridad cambiaria tuvo una depreciación moderada en comparación al mes previo para posicionarse con un promedio de 19.03 pesos por dólares en el mes de septiembre.
Existe incertidumbre en los sectores automotriz, logístico y químico-farmacéutico por las condiciones poco favorables de comercio planteadas por el nuevo acuerdo trilateral USMCA. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® reduce su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.1% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.2 por ciento.
El 30 de septiembre de 2018, Canadá alcanzó un acuerdo en principio con Estados Unidos en cuanto a un nuevo TLCAN. Con este entendimiento llegaron a su fin 13 meses de renegociación entre los tres países para dar lugar al AMEC (Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá o USMCA, por sus siglas en inglés), el cual se estima que será firmado antes del 1° de diciembre de 2018. Una vez firmado, el acuerdo pasará por la aprobación de cada uno de los congresos nacionales que podrán rechazarlo o aceptarlo, pero que no tienen la facultad de modificarlo en forma alguna. De pasar la aduana de cada uno de los congresos, el AMEC entraría en vigor en enero de 2020.
Los sectores automotriz, de medicamentos y de autotransporte de carga internacional (México-Estados Unidos) han sido identificados como aquellos que vieron un resultado poco favorable en la renegociación. Para lograr reposicionarse en la cadena global de valor, será necesaria una acción conjunta de actores públicos-privados con políticas industriales que logren adecuarse al nuevo contexto comercial mexicano. Por otra parte, el sector agroindustrial parece salir fortalecido de esta coyuntura, ya que no se aprobaron propuestas que amenazaban con su competitividad y dinámica de exportación, tal es el caso de la cláusula de estacionalidad, la cual pretendía topar las exportaciones de cultivos que estuvieran en temporada de cosecha en Estados Unidos.
El tipo de cambio reaccionó ante la noticia del AMEC con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Sin embargo, las noticias que auguran una desaceleración económica internacional, fundadas en la contracción comercial y los conflictos entre Estados Unidos y China, han impulsado una depreciación del tipo de cambio promedio durante el mes de septiembre de 18 centavos para dejar la cotización en 19.03 peso-dólar. Por su parte, el comercio exterior registró en el mes agosto un incremento de 7.7% de las exportaciones mexicanas y un aumento de 6.4% en las importaciones.
En el terreno doméstico, el tema que representa el mayor riesgo es la aceleración de la inflación que se colocó en 5.02% anual para septiembre de 2018. Los productos que mayor impacto tuvieron en el alza de inflación mensual continúan siendo los energéticos, con el aumento en el Gas doméstico LP (incidencia mensual 0.115) y la gasolina de bajo octanaje (incidencia mensual de 0.80); mientras que los alimentos tuvieron fueron los que tuvieron una mayor participación a la baja en la inflación con la papa y otros tubérculos (-0.056 incidencia mensual) y la naranja (-0.552 incidencia mensual) en los primeros dos sitios. Finalmente, el avance intermensual de la inflación se colocó en 0.42% entre agosto y septiembre de 2018.
La actividad industrial mostró una a la desaceleración en el mes de agosto de 2017 al registrar una caída de (-) 0.5% en términos reales con respecto a julio del mismo año. Esta caída en la producción industrial fue causada por una disminución de en el sector de Construcción de (-)2.9% mensual y de la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos de (-)1.3%. Sin embargo, la Industrias Manufactureras rompieron, ligeramente, el crecimiento nulo del mes pasado con un avance de 0.2% durante agosto.
Debido al comportamiento alcista de la inflación, a las presiones comerciales internacionales y la caída en actividad industrial reportada en agosto, Consultores Internacionales, S.C. ® disminuye su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 a 2.1%, que resulta consistente con la disminución de las estimaciones publicadas por Fondo Monetario Internacional de 2.2%. Adicionalmente, Consultores Internacionales, S.C. ® prevé un aumento de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de interés objetivo del Banco Central antes de que termine el año, lo que la dejaría en un nivel de 8.0% para inicios de 2019