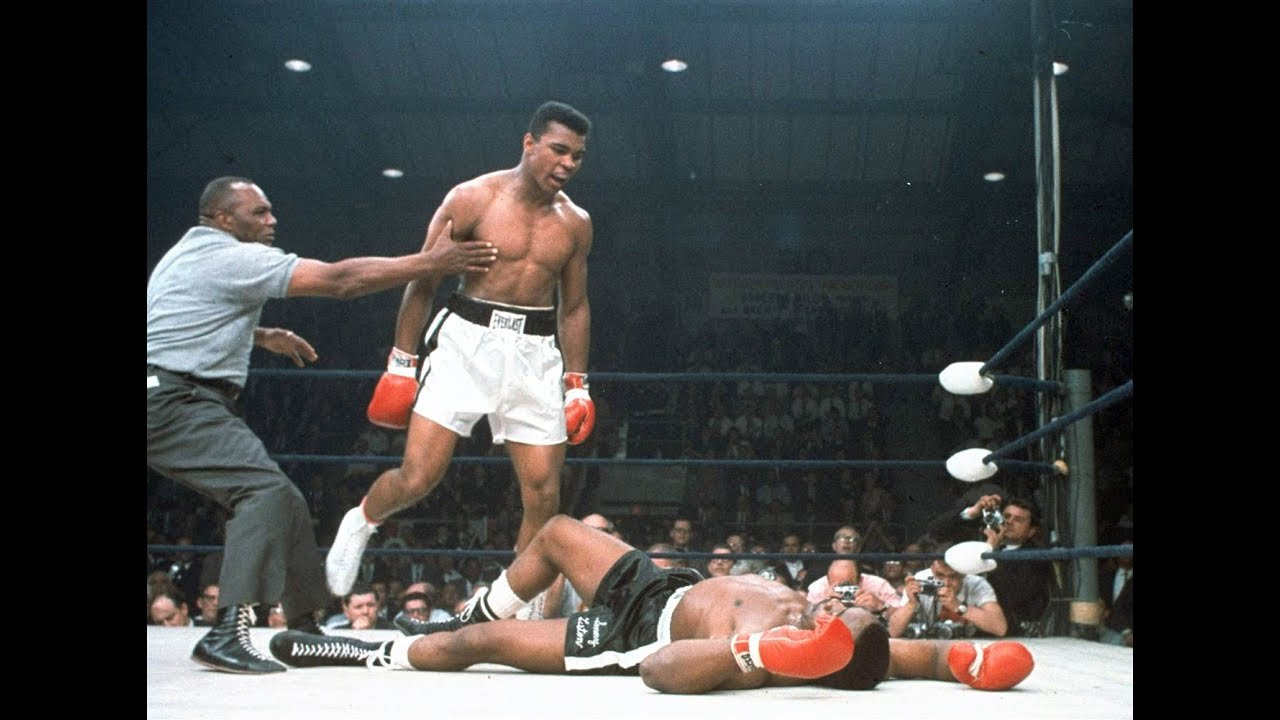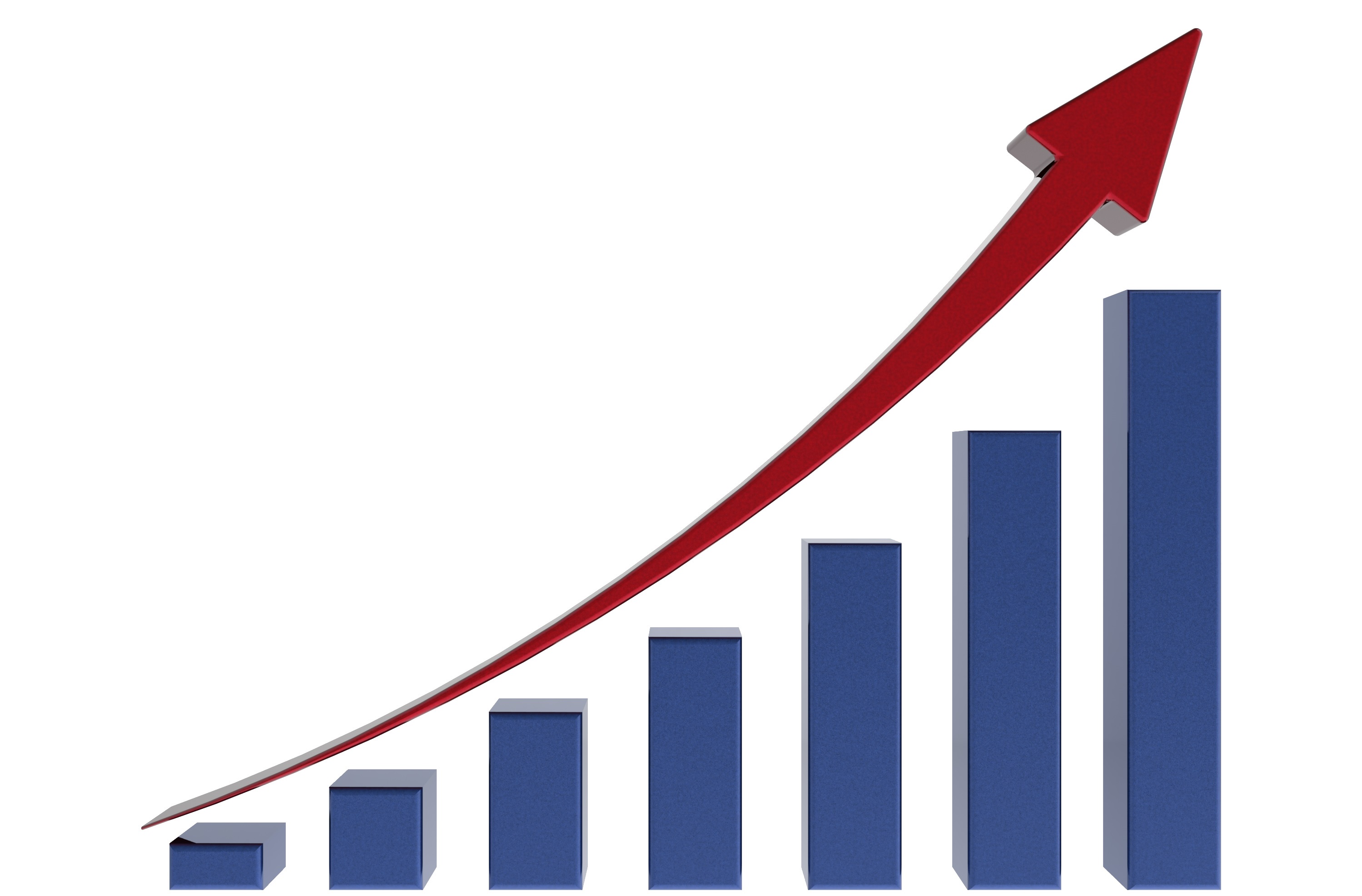Febrero transcurrió en medio de mayores restricciones externas para el sector público, así como la aplicación de medidas oficiales de corte monetario, dirigidas (según el discurso oficial) a atenuar la volatilidad en el mercado de divisas no oficial. Nuevas sanciones de los EE. UU en torno a la actividad petrolera nacional (sobretodo en materia de financiamiento de la estatal petrolera, Pdvsa) impusieron retos adicionales al gobierno de Nicolás Maduro para generar recursos públicos y salir de la crisis económica y social actual.
Por otro lado, las nuevas limitaciones sobre el crédito bancario local, materializadas tras un nuevo incremento del encaje marginal, impusieron mayores trabas no solo sobre el sector bancario nacional sino al crédito como medio de apalancamiento de consumo privado. Ello ocasionó una marcada desaceleración en el crecimiento de los precios, mostrando variaciones semanales de un dígito en las cercanías del cierre de mes, en respuesta a los ajustes del sector privado a la caída de la demanda de sus inventarios.
Tales resultados vinieron acompañados de una fuerte reducción de la actividad crediticia en donde los usuarios recibieron, a la última semana de febrero, apenas el 18,0% de los depósitos captados de los bancos (62,1% en agosto de 2018, previo a los primeros incrementos del encaje legal).
Con los menores créditos, el mercado cambiario reveló menores tensiones, en el que la paridad no oficial reportó en la segunda mitad del mes un máximo de variación diaria de 5,9%, desde un máximo incremento de 12,6% en los primeros quince días. En tal sentido, la escasez de apalancamiento bancario a la compra de dólares, en un entorno hiperinflacionario, pareció ser determinante en las transacciones de divisas durante el mes. Ello supuso un abaratamiento temporal de los bienes locales en dólares, en el que la divisa recuperó en términos reales cerca de 17,2% de su poder de compra durante este lapso.
Un elemento adicional que ha reducido temporalmente el alza en el marcador no oficial ha sido las ventas directas de dólares al público, de parte del sector oficial, a través del sistema bancarios. No obstante, esto no impidió que se mantuviera una brecha positiva de hasta 5,1% del tipo de cambio no oficial respecto al pactado oficialmente en las últimas semanas del mes. En tal sentido, en sus primeras semanas de funcionamiento, el ancla cambiaria anunciada por el BCV parece haber fracasado en su intento por atenuar las presiones cambiarias y mejorar la credibilidad del ente emisor.
Aún con las mayores restricciones, la economía venezolana continúa en la senda hiperinflacionaria, con una inflación mensual por encima de 50% y un crecimiento anual estimado para 2019 cercano a 499.000.000%. Ello, en parte, responde a la poca credibilidad de los agentes locales a las acciones locales, frente a un banco central que elevó, en la penúltima semana de febrero, la creación de dinero primario en 30,4% (en su mayoría, mediante financiamiento a Pdvsa), siendo en promedio 20,8% en lo que va de 2019. Tales ratios son inconsistentes con los objetivos monetarios planteados en los anuncios de los recientes arreglos cambiarios.