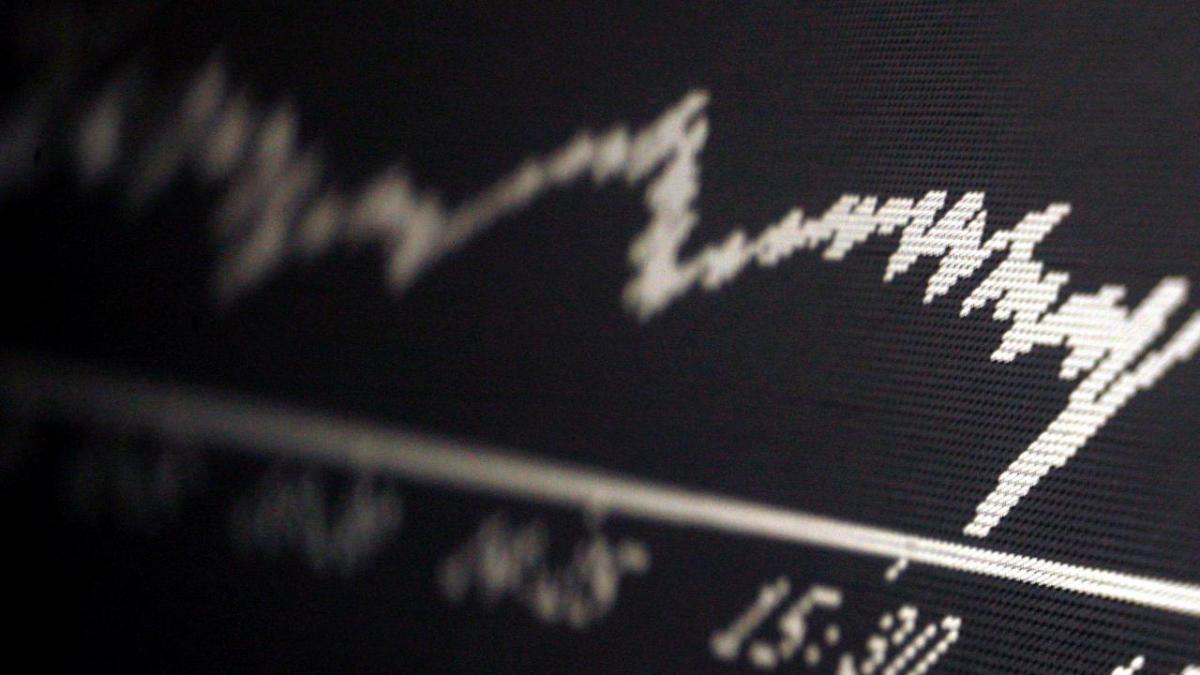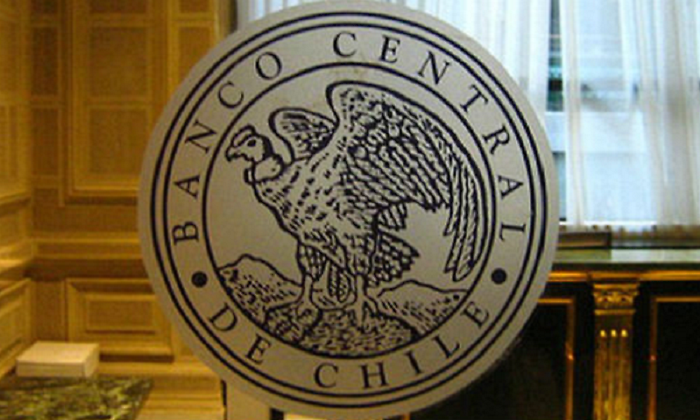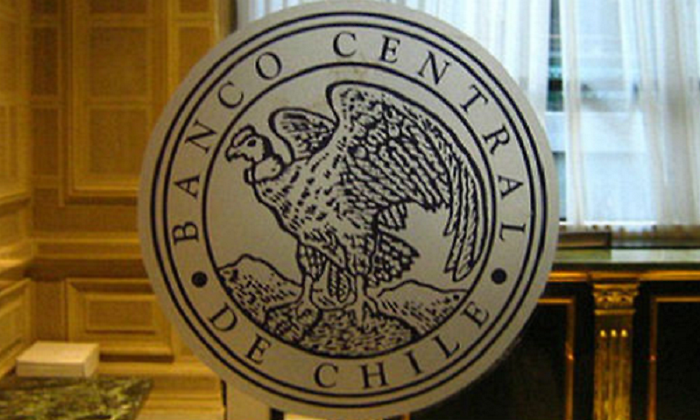Algunas semanas atrás destacamos el dilema de la Reserva Federal (FED): responder a la mayor inflación de los últimos 40 años con políticas monetarias más restrictivas, pero sin poner en jaque la recuperación económica de dicho país (y la global). La disrupción en el mercado de commodities que se generó a partir de la escalada del conflicto ruso-ucraniano envalentó las presiones inflacionarias y exacerbó aún más este dilema.
No obstante, como anticipamos, las consecuencias del conflicto ya superan su impacto inmediato sobre los precios de los principales commodities que producen ambos países: las profundas recesiones que sufrirán Ucrania y Rusia sientan las bases para un efecto contagio no solo para la economía europea, sino también para la economía global. ¿Por qué el conflicto excede a la volatilidad vista en el mercado de commodities? ¿Qué riesgos presenta para la economía global? ¿Cómo alteró las expectativas del accionar de la FED y cuáles son los riesgos de las proyecciones que este organismo publicó esta semana? ¿Qué desafíos presenta para la economía argentina?
Guerra en Ucrania: 3 canales de contagio para la economía europea y global
Los primeros impactos globales del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania correspondieron al plano financiero: incluso antes de la invasión rusa, se verificó un alza de los precios de los commodities (I), fenómeno sobre el cual ya se ha puesto mucho el foco. Además, la fuerte volatilidad de los commodities vino aparejada de un fuerte empeoramiento de las condiciones financieras globales (II). Los principales índices globales muestran fuertes retrocesos[1] desde que comenzó el año (-15% el Nasdaq, -8% el S&P, -9% el DAX, -5% el Nikkei por nombrar algunos) y la volatilidad fue en aumento: no solo para las acciones (el VIX, conocido también como el “índice del miedo” alcanzó la semana pasada su mayor valor desde principios del 2021), sino también para los treasuries (instrumentos de “safe-heaven” para los inversores en contextos adversos) y las monedas internacionales, ambos medidos con indicadores similares al VIX. Incluso, la SEC (organismo estadounidense análogo a la CNV local) advirtió en un poco habitual comunicado a los operadores monitorear activamente el riesgo de contraparte y requerir del mayor collateral posible para las operaciones financieras. Algunos indicadores de estrés financiero (por ejemplo, el spread 3M FRA-OIS) alcanzaron su mayor nivel desde abril del 2020, en plena crisis del COVID-19.
Pero, con el transcurso de los días, ya comienza a vislumbrarse que los potenciales impactos sobre la actividad global para este año excederían los que provoquen las turbulencias financieras: el alza en la inflación -donde incide el alza de las commodities– y las disrupciones en el comercio global podrían resentir la dinámica del PIB global en 2022 (III).
Respecto de este último punto, cabe señalar que, aunque China es el principal socio comercial de Rusia a nivel país individual, la Unión Europea (UE) en su conjunto supera al país asiático: la UE representa casi dos quintas partes del comercio exterior ruso. Similarmente, Rusia es el cuarto proveedor externo de bienes a la UE, donde 22 de los 27 países tienen un déficit comercial con dicha Federación. Pero lo crucial es el tipo de importaciones que la UE satisface con Rusia: dos tercios de las compras de la UE a Rusia están relacionadas a la energía, donde un 40% de las necesidades de abastecimiento de gas que tiene la UE las provee Rusia. Un activo económico y geopolítico no menor.
Pero no solo es energía: Rusia y Ucrania son jugadores importantes del mercado global de cereales, metales y minerales. Previo a la crisis del COVID, más de 1 de cada 2 dólares que exportó Ucrania correspondían a productos agrícolas (casi en su totalidad cereales y oleaginosas), metales (principalmente hierro y acero) y minería. Con relación a los cereales, ambas naciones representaban (previo a la invasión) aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y un quinto de las de maíz respectivamente. Respecto del trigo, más allá de la explosiva evolución de su precio (+50% desde que comenzó el año, +25% solo desde la invasión), la guerra presenta una potencial crisis humanitaria y alimenticia en algunos países. Específicamente, previo a la crisis del COVID+19, Túnez, Israel, Egipto y Turquía dependían en por lo menos un 50% (hasta más de un 70%) del trigo ruso-ucraniano para satisfacer su demanda interna. Mayor aún es la relevancia de estos dos jugadores en el mercado de girasol: el grueso del comercio mundial de aceite de girasol se concentra en el Mar Negro, con Ucrania y Rusia representando casi un 80% de éste. El precio del aceite de girasol casi duplica su precio desde que comenzó el año y avanza un 48% solamente desde la invasión.
Las disrupciones en los suministros globales de los principales productos de exportación de estos dos países ya están generando un empeoramiento de las perspectivas económicas globales. Lógicamente, las economías más afectadas serán las de Ucrania y Rusia, que de un crecimiento proyectado por el FMI el pasado octubre del 2,9% y 3,6% respectivamente, pasarían a caer por lo menos un 7% y 50% según otras estimaciones. Pero esto no es todo: si bien Rusia y Ucrania de por sí representan poco más del 2% de la economía global (previo a la guerra eran las economías #11 y #56 del mundo), la clave está en los efectos contagio.

Además, tan solo 6 a 10 días luego de la invasión, Focus Economics recortó las proyecciones de crecimiento para la zona euro en 0,3 pp. respecto de las relevadas en enero del 2022. La OCDE, en línea con distintos bancos de inversión de referencia, recientemente estimó que, en ausencia de políticas fiscales que busquen apaliar los impactos de la crisis, el crecimiento de la eurozona podría reducirse en hasta 1.4 p.p. respecto del escenario base (+4,3% i.a. 2022) proyectado en dic-21. La economía global no estaría a salvo: la OCDE estima una merma de 1 p.p. respecto de las proyecciones previas de crecimiento mundial (4,5%). En abril el FMI publicará su informe insignia (el World Economic Outlook) donde posiblemente ya se internalice buena parte de los impactos sobre la actividad global.
Similarmente, se corrigieron fuertemente al alza las expectativas de inflación a nivel global (podría aumentar en hasta 2,5 p.p. por sobre el escenario base solo por el efecto Ucrania). El accionar de la FED, como director de la orquesta financiera internacional, será crucial. Y de hecho, el efecto Ucrania ya jugó un rol en la primera reunión de la FOMC en el 2022.
La (exacerbada) encrucijada de la FED
El miércoles de esta semana pudo haber comenzado el final de una era de ultraliquidez global. Pudo, porque aunque las cartas están barajadas, todavía no están jugadas. La FED, por primera vez desde mediados del 2019, elevó la tasa de referencia en 25 bps. La decisión quedó corta respecto de lo que el mercado esperaba previo a la invasión rusa (+50 bps), pero reflejó la mayor preocupación por la escalada inflacionaria (7,9% i.a., la mayor en 4 décadas), donde el conflicto bélico y geopolítico lógicamente tuvo significancia.
No obstante, sí dio señales de vital importancia en el plano anti-inflacionario: la FED espera por lo menos 6 subas de tasas más para el resto del año (mientras que a fines de diciembre proyectaba no más de 4 subas para 2022). Así, llevaría la fed fund rate a 1,9% a fin de año. Además, crucialmente, afirmó que comenzará a reducir la hoja de balance este año. Para poner en perspectiva: en la crisis anterior el tightening llegó recién hacia el 2013, aproximadamente 5 años después mientras que ahora llegaría tan solo un año y meses luego de la crisis del COVID-19.
Lógicamente, ante la disrupción observada en el mercado de commodities -impensado en la reunión de diciembre- la FED elevó las perspectivas de inflación (del 2,6% i.a. dic-22 que estimó en dic.-21 al 4,3% i.a. dic-22 que proyecta actualmente). Más importante aún es el recorte en la proyección de crecimiento (del 4% esperado para el 2022 al 2,8% actual). Y este es el punto clave: en el dilema[2] de la FED, el riesgo de una recesión parecería todavía estar siendo subestimado. La FED proyecta una suba de tasas tan rápida como la previa a la crisis sub-prime en un contexto inflacionario y de crisis energética no visto desde los 80s. Aunque la inflación puede morigerar el impacto de la suba de tasas sobre el crédito y la inversión, el menor crecimiento ya esperado puede verse aún más afectado. Algunos indicadores de recesión adelantados (como por ejemplo el spread entre el t-bill a 10 y 2 años que comentamos anteriormente) se acercan peligrosamente al terreno de alerta.
Comentarios finales
El impacto global del conflicto Rusia-Ucrania claramente excede al proveniente de la suba en los commodities y las turbulencias financieras: no solo es precios, las disrupciones financieras-comerciales ya tienen consecuencias sobre las perspectivas de actividad. De hecho, las órdenes de compra y proyectos de inversión, sumados a la confianza de los consumidores (tres motores de la economía moderna) se verán afectados en los próximos meses.
Paralelamente, la FED se encuentra en la mayor encrucijada reciente: enfrenta la mayor inflación de los últimos 40 años y proyecta la suba de tasas más veloz desde la previa a la crisis sub-prime, sin simultáneamente estimar una merma considerable en el nivel de actividad producto de las políticas monetarias y crediticias más restrictivas. La inflación, antes un fantasma a nivel global dejó de serlo. Similarmente, la recesión bien podría estar a la vuelta de la esquina si el conflicto no cede, si sus consecuencias no son compensadas y/o si la lucha de la FED contra la inflación termina poniendo en jaque a la actividad.
En el plano local, los análisis se han principalmente limitado a la balanza de divisas (agro vs energía) que implica el conflicto. No obstante, la trascendencia de un crecimiento económico global más lento de lo esperado es elevada, y podría tener impactos sobre la economía argentina. En este sentido, el mejor escenario a esperar hacia adelante es una rápida solución al conflicto bélico seguido de una rápida reacción coordinada para paliar estos impactos.
[1] Datos al 17/3
[2] Mantener la inflación estable en torno al 2% e intentar, simultáneamente, llevar a la economía al pleno empleo. Dos objetivos a priori difíciles de conciliar en el corto plazo.