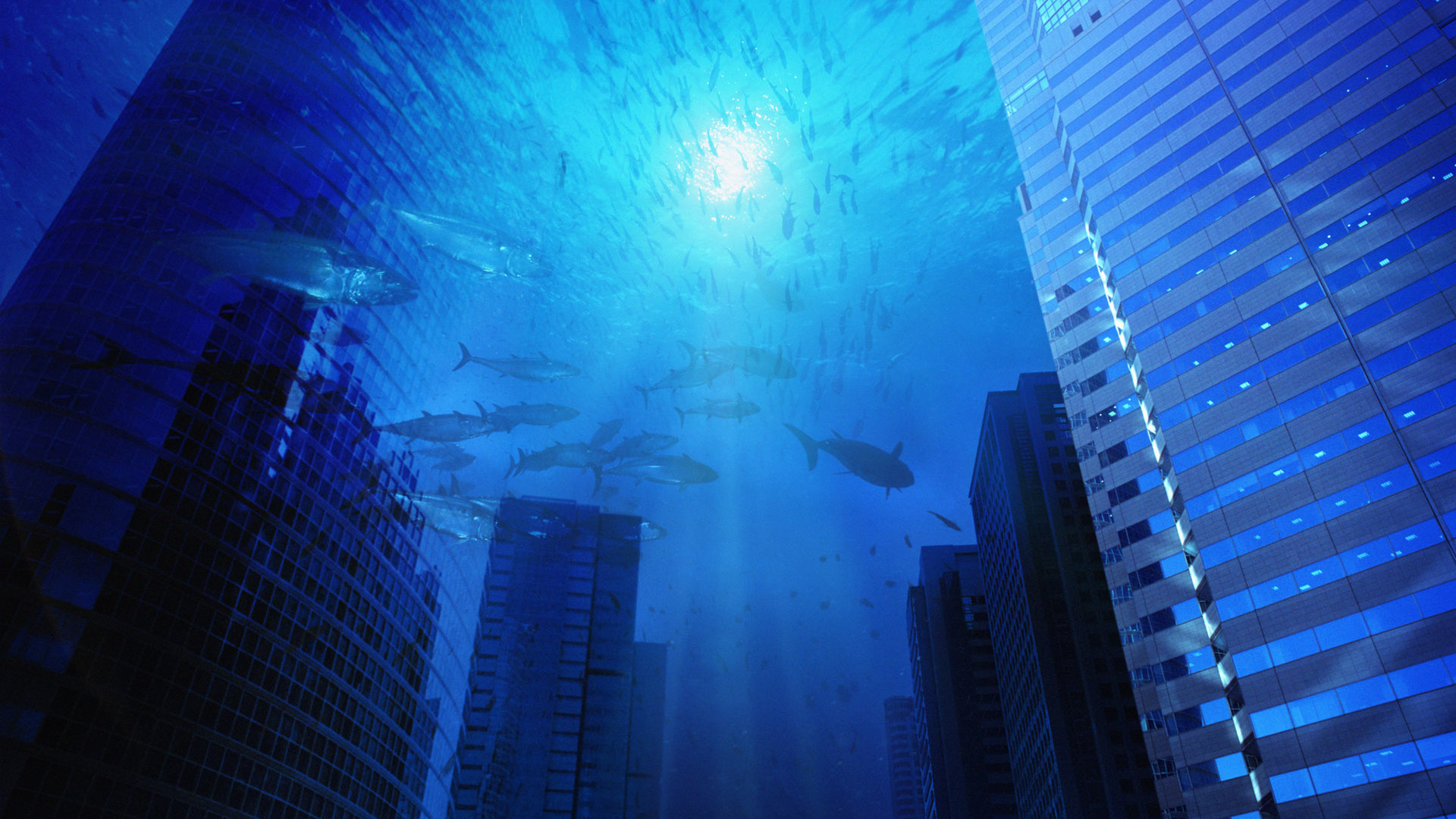¿Qué pasó con la economía el año pasado?
Luego de la debacle de 2018, la economía argentina comenzó con un verano financiero y cambiario que le permitió crecer levemente durante el primer bimestre. No obstante, el buen tiempo duro poco y, en marzo, la volatilidad cambiaria, la aceleración de la inflación y la consecuente suba de la tasa de interés de referencia echaron por tierra el avance de la actividad (en el primer trimestre cayó -0,1%, desestacionalizado)
Durante el segundo trimestre y principios del tercero, el récord en la cosecha agrícola y la relativa estabilidad cambiaria, ayudaron para que la economía caiga poco (-0,7% desestacionalizado en el promedio abril-junio). De manera adicional, con el fin de mostrar mejores resultados de cara a las elecciones, el gobierno de Cambiemos puso en marcha medidas para mejorar -en el margen- los ingresos reales de las familias (adelanto de jubilaciones y AUH y congelamiento de tarifas) y promover el consumo (créditos Anses, Pro.Cre.Ar, plan junio y julio 0km), lo que permitió que la economía experimente una mejora significativa en julio y creciera 0,9% desestacionalizado en el tercer trimestre. No obstante, la corrida cambiaria ocurrida tras los resultados de las PASO secó los incipientes brotes verdes y la economía volvió a caer bajo recesión. Desde entonces y hasta fines de 2019, la incertidumbre económica y financiera, la aceleración de la inflación, la implementación del cepo cambiario y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, no dejaron que la actividad reflotara.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), marcó en diciembre una leve caída del 0,3% i.a. y un pequeño aumento del 0,2% mensual en la medición desestacionalizada. En consecuencia, la economía habría caído 2,1% en 2019 (segundo año consecutivo de contracción), dejando un arrastre negativo de 0,3% para 2020.

De esta forma, el gobierno de Cambiemos concluyó su mandato con tres de cuatro años bajo contracción y con un nivel 3,5% menor al que recibió en diciembre de 2015. Peor aún, si se tiene en cuenta que el pico de actividad en la era Macri fue en noviembre de 2017, la destrucción de la producción en los últimos dos años fue del 7%.
¿Cuáles fueron los sectores ganadores y perdedores del 2019?
Entre los bienes, los únicos sectores que lograron experimentar crecimiento en 2019 bajo un contexto económico adverso fueron los de carácter extractivo: agropecuario y de minas y canteras. El primero, gracias a una cosecha agrícola récord y mayor demanda de carne desde China y, el segundo, a la maduración de las inversiones en Vaca Muerta. Esto permitió que, a pesar de que la industria y la construcción se desplomaran (cerca de -6% ambas), la producción de bienes se mantuviera relativamente estable respecto a 2018 (+0,2%). De hecho, sin la ayuda del campo la actividad en bienes hubiese caído 5% y el PBI 3,7%. Vale destacar dentro de este grupo, electricidad, gas y agua, que promedió el año en terreno negativo (-2,8%), pero en el cuarto trimestre logró crecer 3,5% i.a. gracias al impulso a la demanda que dio el congelamiento de tarifas.
Por su parte, los servicios retrocedieron 2,9% el año pasado, liderado por la caída del sector de Intermediación Financiera (-11,6%) y el Comercio (-7,6%), ambos perjudicados por la caída del poder adquisitivo de los salarios y altas tasas de interés. A contramano, el sector de restaurantes y hoteles logró concluir el año estable, dado que en el segundo semestre su actividad creció a partir del incremento del tipo de cambio real y la implementación restricciones cambiarias.

¿Qué esperamos para el 2020?
A pesar de que el arrastre negativo que deja el 2019 es bajo (-0,3%), la incertidumbre financiera y cambiaria reinante por el proceso de renegociación de deuda, auguran un tercer año en terreno negativo. En este sentido, esperamos que en el primer semestre la actividad continúe alicaída, por la parálisis de la inversión y el débil consumo, en un contexto de incertidumbre, presiones cambiarias y salario real golpeado. En la segunda parte, si el gobierno del Frente de Todos logra un acuerdo con acreedores relativamente exitoso para la Argentina, tendrá mayor margen de acción para poner en marcha la actividad. Las presiones sobre las variables nominales de la economía irán cediendo, favoreciendo una mejora del poder adquisitivo de los ingresos que motorice la demanda interna y acompañe una dinámica pobre de las exportaciones.