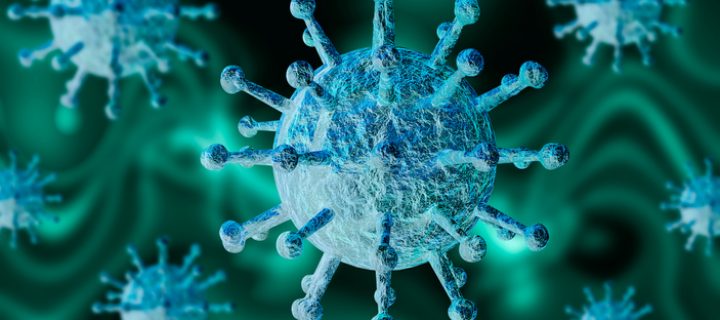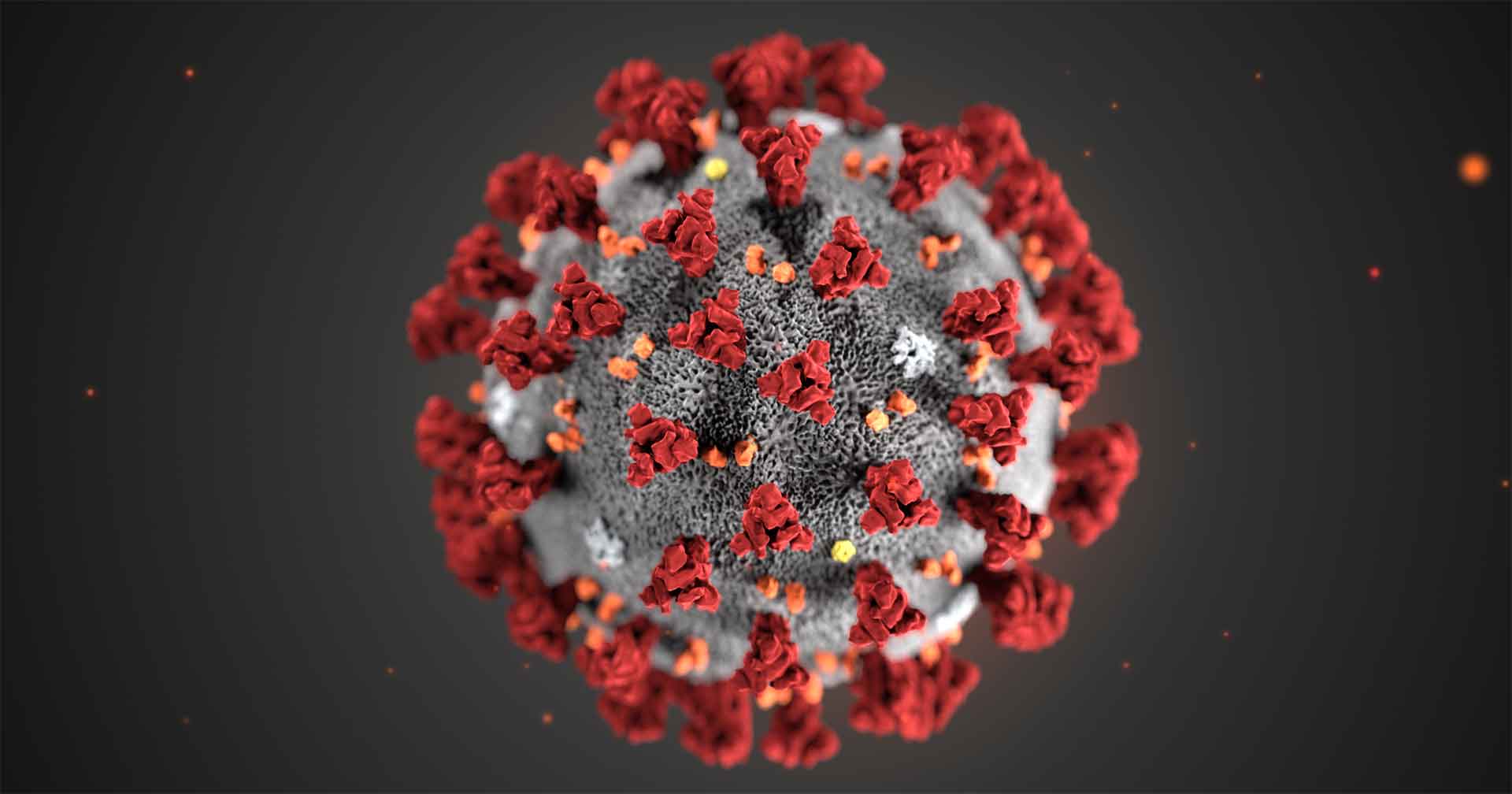¿Cómo evolucionó la construcción en abril?
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una caída del 75,6% i.a. en abril, acumulando una contracción del 40,2% i.a. en el primer cuatrimestre del año. Por su parte, en la versión desestacionalizada se observó una caída del 51,5% respecto al mes anterior, ubicándose en los niveles más bajos desde la primera publicación del indicador, que comenzó en la década de los 90. La implementación de la cuarentena y la consecuente imposibilidad de ejercer las actividades apareció para empeorar la situación de un sector que ya se encontraba muy golpeado.
En este sentido, en abril alcanzó veinte meses consecutivos de caída interanual de la actividad, principalmente por una demanda que se mantuvo paralizada debido al racionamiento del crédito y al deterioro del poder de construcción del salario tras las sucesivas devaluaciones durante 2018 y 2019. Por su parte, la oferta de la obra privada tampoco ayudó: la incertidumbre sumado a la histórica falta de créditos para inversión explicaron el deterioro. A su vez, la obra pública se mantuvo sin dinamismo en un contexto sin margen para aumentar el rojo fiscal.

¿Y la industria?
Por su parte, el Indicador de Producción Industrial (IPI) mostró una caída del 33,5% i.a. en abril, acumulando una contracción de 13,5% i.a. en el primer trimestre del año. En la medición desestacionalizada, mostró una reducción del 18,3% respecto al mes anterior y, de esta manera, se ubicó en niveles similares a los observados en 2002, en los albores de la recuperación económica.
Todas las ramas industriales mostraron una contracción por segundo mes consecutivo. En este sentido, si bien la caída fue generalizada, las más golpeadas fueron las que más restricciones tuvieron para operar. Por el contrario, caídas menos profundas se vieron en las ramas que continuaron funcionando y que son consideradas esenciales por parte del gobierno: Alimentos y bebidas se mantuvo prácticamente estable (cayó 1% i.a.) y Madera, papel, edición e impresión mostró una caída del 8,7% i.a.
Por otra parte, el resto de las ramas sufrieron una contracción que alcanzó los dos dígitos. Las caídas más profundas se vieron en Automotriz y autopartes, Transporte, Prendas de vestir, cuero y calzado, Otros equipos y aparatos y Minerales no metálicos (88,5% i.a., 82% i.a., 79,8% i.a., 75% i.a. y 70% i.a., respectivamente). Estas ramas corresponden, por lo general, a industrias orientadas al mercado interno de producción de bienes durables o de capital que no pudieron operar durante todo el mes.

¿Se alcanzó el piso?
Las perspectivas para la construcción son alarmantes. A pesar de que en algunas provincias donde hay prácticamente nula circulación del virus se están retomando actividades y ya está habilitada la venta de insumos para la construcción, el retome de actividades en el AMBA será mucho más lento, principalmente por la imposibilidad de utilizar el transporte público. En este sentido, esperamos que la recesión continuará para el sector en gran parte de lo que resta del año.
Respecto a la construcción privada, la parálisis de la oferta por las restricciones mencionadas y la falta de financiamiento postergará la consecución de nuevas obras en el corto plazo. Incluso el anunció oficial en favor de un mayor gasto de capital para reactivar la obra pública no será suficiente para compensar la caída de la obra privada –que representa más del 70% del total-. Por lo tanto, creemos que la construcción será la rama de la actividad más golpeada en 2020, alcanzando una caída que superará el 20%.
Por otro lado, la evolución de la industria también dependerá principalmente de cómo se vayan levantando las restricciones. Según un decreto oficial, a partir de mayo algunas ramas industriales fuera del AMBA fueron habilitadas pero evitando el uso de transporte público, con estrictos protocolos y sistemas de turnos: industria automotriz y autopartes, electrónica y electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria y productos del tabaco son algunos de los ejemplos. Por este motivo, la caída del mes de abril –mes en el cual rigieron las restricciones más fuertes- podría marcar un piso y, ya a partir de mayo, podríamos observar una leve reactivación respecto al mes anterior.
Sin embargo, en la mayoría de las ramas pasaran varios meses hasta recuperar el nivel de producción pre-pandemia. Los sectores menos esenciales o cuya producción depende parcialmente de lo que se haga en AMBA cerrarán el año con caídas mucho más profundas. Por otro lado, esperamos que las ramas esenciales que tuvieron prácticamente nulas restricciones desde un principio terminen el año con relativa estabilidad. En este sentido, también creemos que la industria promediará una caída en la zona del 13% en 2020, encadenando su tercer año consecutivo de contracción.