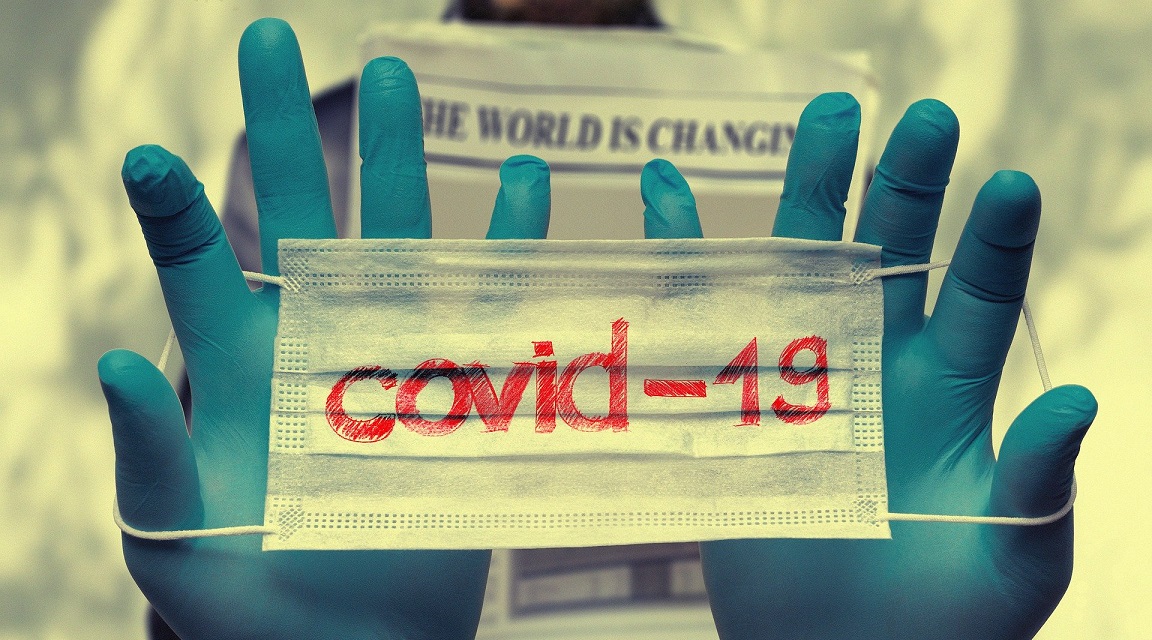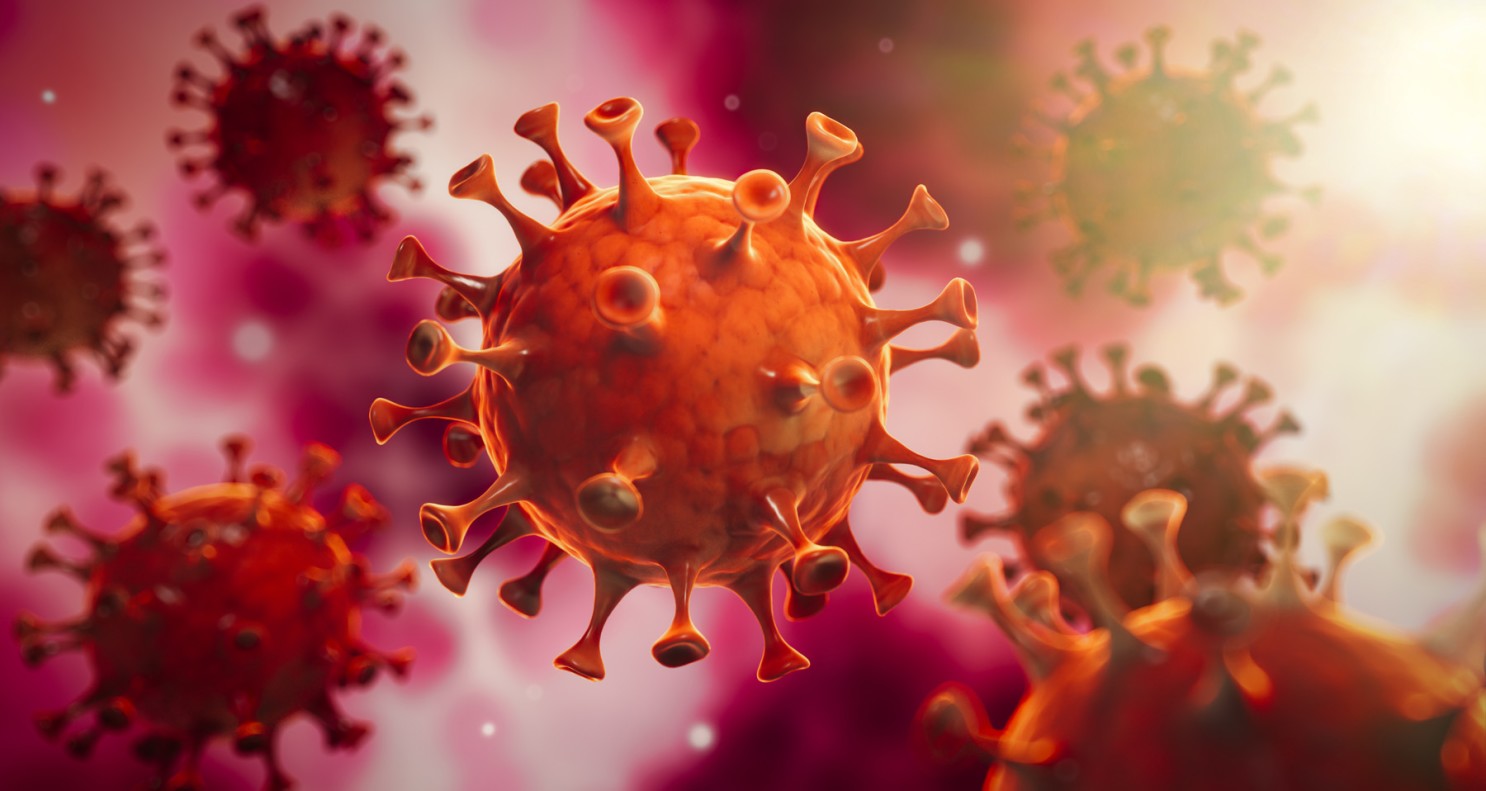En 2020, el PBI global caerá casi 5% según las proyecciones del FMI, experimentando la mayor contracción desde la Gran Depresión que comenzó en 1929. Sin embargo, habrá comportamientos muy heterogéneos entre países. Lamentablemente, la economía argentina será una de las que más sufrirá a nivel global (la sexta, según el Fondo), incluso a pesar de no ser uno de los países más golpeados por el COVID-19 a términos sanitarios -al menos hasta ahora-.
Este pobre desempeño se explica por la fragilidad económica previa a la pandemia: dos años seguidos en recesión, inflación en la zona del 50% y una caída del salario real cercana al 20%. Como resultado, la crisis del Coronavirus nos llevará a un retroceso del PBI de dos dígitos en el promedio anual. Para peor, con el dato del EMAE de abril (-26,4% i.a.), el piso de actividad de la crisis 2018-2020 ya superó al de 2001-2002. Con este dato, se reavivaron algunos fantasmas de aquel momento. Ahora bien, ¿tienen asidero? Comparar ambos períodos nos ayudará al respecto, sobre todo para entender similitudes y diferencias y la posible forma de la recuperación.

Empecemos por los puntos en común: ambas crisis serán las dos recesiones más profundas de los últimos cien años (según nuestras estimaciones el PIB caerá este año aún más que en 2002). Sin embargo, al comparar las trayectorias aparecen más diferencias que semejanzas.
En la crisis anterior, la caída del PBI empezó en la segunda mitad de 1998, durando cuatro años y agravándose progresivamente. Si bien el deterioro se aceleró a fines de 2001 producto del colapso de la Convertibilidad (default y devaluación), el declive fue paulatino a lo largo de los años. En cambio, en 2020, la recesión se profundizó abismalmente producto del Coronavirus y las restricciones a la producción y a la demanda para contener los contagios. Dicho esto, vale remarcar que esta crisis se agudizó por factores extraeconómicos (Pandemia/Cuarentena).
Por las características propias de una economía sin inflación -el nivel general de precios incluso retrocedió 3,4% entre 1998 y 2001-, el ajuste recayó en la crisis anterior casi íntegramente sobre las cantidades, algo que no pasó en la situación actual, donde el mismo también incluyó a los precios. A modo de ejemplo, en ese entonces el desempleo llegaba al 18,4%, mientras que este año promediaría 13%. Sin embargo, entre 1998 y 2001, la caída del poder adquisitivo fue acotada, producto de la dificultad de bajar salarios nominales, aún en un contexto deflacionario, a la par que entre 2018 y 2019 esta variable acumuló un retroceso de 20% y perdería no menos de un 5% adicional este año.}
Dicho esto, vale remarcar que la crisis anterior comenzó por el lado de la demanda y se agravó constantemente por problemas vinculados al consumo y la inversión, mientras que en esta coyuntura se sumaron los problemas de oferta: empresas que producirían más pero que por la cuarentena y sus restricciones no lo están pudiendo hacer. En consecuencia, la caída esta vez será mucho más heterogénea a nivel sectorial -ramas esenciales, exceptuadas y no esenciales, por caso-, mientras que a comienzos de siglo el deterioro fue más homogéneo (menos dispar).
Pasado este punto, se observa que no hay tantas semejanzas entre la crisis de 1998-2002 y la que comenzó en 2018 y se agravó este año, ¿pasará lo mismo con la recuperación?
Para diagramar la reactivación, hay que pensar en sus posibles motores. Desde 2002, las exportaciones fueron uno de los pilares de la recuperación, impulsadas por la mejora del tipo de cambio real y un contexto externo favorable, que apuntalaba también la recaudación vía retenciones. En este sentido, un sector público con superávit primario y sin pagos de deuda por el default fue un driver esencial, impulsando la inversión y el consumo por el lado estatal. Sumando la elevada capacidad ociosa del aparato productivo, pudimos crecer sin tensiones por el lado inflacionario, al menos hasta 2006-2007.
Actualmente, la situación es distinta. Por un lado, porque el sector público tendrá un déficit muy elevado, de mínima superior al 6% del PBI en 2020. Para peor, no está claro cómo lo financiará: si bien la expansión de la base monetaria se atenuó en las últimas semanas, producto de la esterilización vía LELIQs y pases, a la par que se abrió algo de espacio para que el Tesoro Nacional colocara deuda en pesos, no queda claro cuánto espacio habrá para seguir con estas políticas de absorción en el corto plazo. En consecuencia, si el mayor déficit fiscal producto de la pandemia/cuarentena no se ajustara rápidamente, se reactivarían las tensiones cambiarias (suba de las cotizaciones paralelas, mayores expectativas de devaluación y menores excedentes de dólares en el mercado oficial).
Por otro lado, aparece la cuestión nominal: pasada la mega devaluación, la suba de precios entre 2003 y 2006 fue baja y previsible, fortaleciendo el crecimiento. En cambio, en este contexto, habrá riesgos latentes y permanentes por este frente: liquidez excedente, tarifas que se atrasan, presiones cambiarias y de recomposición salarial, más la elevada inercia preexistente, amenazarán constantemente la baja -transitoria- observada en la inflación.
Por su parte, el frente externo tampoco parece tan prometedor como a principios de siglo. Si bien el superávit comercial de bienes llegaría a niveles récord este año, lo haría por un desplome de las importaciones y no por un avance de las exportaciones, que también caerían en el corto plazo producto de la menor actividad global (principalmente de Brasil, nuestro primer socio comercial, al menos hasta 2019). En consecuencia, tendríamos un saldo comercial en máximos, pero un flujo (suma de exportaciones e importaciones) en mínimos. Pensando en la producción local y sus posibilidades de recuperación, esto no representa un motor sino más bien un freno.
Asimismo, el tipo de cambio real, que se encontraba en niveles altamente competitivos a la salida de la crisis de 2002, en la actualidad está en línea con el promedio histórico y por debajo de éste si descontamos la elevada presión tributaria y las retenciones. Además, pese a las fuertes restricciones a la compra de divisas (incluso para importar bienes) el BCRA no logra acumular reservas netas y existen amenazas latentes en el frente inflacionario y en el plano internacional (depreciación de las monedas emergentes y avalancha de importaciones ante demanda internacional deprimida). Por lo tanto, el frente cambiario no será el motor de antaño y pude convertirse en un foco de tensión.
Otro aspecto que puede condicionar la recuperación es que estamos en plena negociación de la deuda pública ley extranjera, con un final todavía abierto. Cerrado este capítulo resta aún discutir el repago de la deuda con el FMI. Por lo tanto, la incertidumbre en este frente no se disipará en el corto plazo. En cambio, pasado el primer cuatrimestre de 2002, el efecto negativo del default comenzó a diluirse, para luego, en plena fase expansiva, poder reestructurar exitosamente la deuda en 2005. En consecuencia, no tenemos los motores del 2002 pero sí algunos problemas adicionales.
No obstante, no todos los puntos son negativos: la crisis actual posee un grado elevado de “inducción”, ya que responden a restricciones productivas para contener contagios del Coronavirus. No por inducidas estas caídas son menos reales, pero sí serían menos persistentes: el deterioro abrupto debería revertirse a medida que la cuarentena se flexibilice/levante. Ahora bien, una vez pasado este rebote, la reactivación, posiblemente, será más lenta y dificultosa que la de la crisis de 2001-2002. Superar la pandemia y la negociación de la deuda son condiciones necesarias, pero no suficientes para volver a crecer; lamentablemente, estas últimas todavía son signos de interrogación.