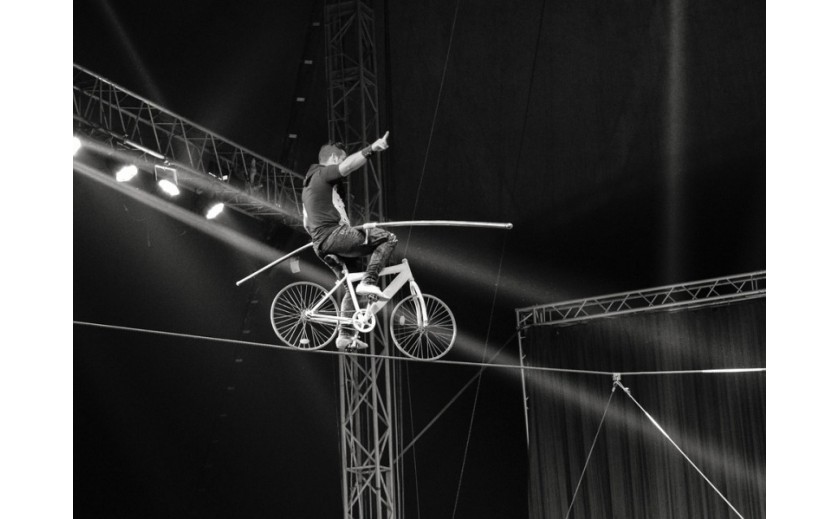La sorpresiva inflación y sus ingratas sorpresas
El salario real de los trabajadores formales cayó 12% a lo largo de 2018. Esta dinámica respondió a una aceleración inflacionaria imprevista al momento del cierre de las paritarias. Durante el segundo trimestre, se estimaba una suba de precios cercana a 25% para el año, sirviendo de guía para los acuerdos salariales. Sin embargo, por las sucesivas disparadas del dólar la misma acumuló casi 50% en el total anual. Por su parte, la pérdida de los trabajadores informales, sin negociaciones colectivas, fue aún mayor (14%).
Así, pese a las recomposiciones, cláusulas gatillo y bonos de compensación pautados, el poder adquisitivo arrojó su mayor retroceso desde 2002. Este desenlace llevó a que las paritarias de este año buscaran ponerle un piso al deterioro en la mayoría de los casos, e incluso alcanzar una recomposición en los sectores menos golpeados por la crisis. En un año electoral, otro desenlace tan negativo no parecía posible.
Sin embargo, el resultado de las elecciones primarias de agosto quebró la calma cambiaria. Con el nuevo salto del dólar, cercano al 25% en esta oportunidad, la inflación se aceleró y superará las estimaciones anteriores. Por caso, las proyecciones de inflación para este año del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central pasaron de 40% en el segundo trimestre a 55% el mes pasado. Aunque la recesión, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos residenciales y de combustibles y la quita del IVA a algunos productos de la canasta básica atenuarán el traslado a precios de la depreciación del peso, lo cierto es que la inflación llegará por lo menos a 50% este año. Dado que casi ninguna paritaria acordó una suba similar a este valor, la pérdida de poder adquisitivo se repetirá en 2019. Ahora bien, ¿de qué magnitudes estamos hablando?
Justo cuando esto se estaba poniendo divertido
En la primera mitad del 2019 (junio es el último dato disponible), los salarios reales acumularon una caída de 2% en relación al cierre de 2018. No obstante, producto de la desaceleración inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo venía morigerándose y, según nuestras estimaciones, habría mostrado una recuperación en julio, que prácticamente neutralizó el deterioro de los meses anteriores.
Esta mejora continuaba en los primeros días de agosto, de modo que los ingresos parecían volver a terreno positivo luego de más de un año en rojo. Sin embargo, la disparada del tipo de cambio y la posterior aceleración inflacionaria dieron por tierra con este avance. Lamentablemente, los próximos meses no permitirán revertir la pérdida sino que la agravarán. Según nuestras proyecciones, el salario real de los trabajadores formales caería cerca de 7% a lo largo de 2019.
Dicho esto, vale resaltar que los bonos compensatorios son no remunerativos, de modo que, si bien representarán un ingreso adicional, no tendrán impacto en esta estadística. En el mismo sentido funcionará la devolución de aportes patronales y del impuesto a las ganancias de agosto y septiembre, que si bien aumentará el ingreso de los trabajadores no hará lo mismo con el salario real. Como resultado, la contracción del consumo sería menor que la del salario real, más aun considerando el impacto progresivo de los bonos de suma fija (a diferencia de los ajustes salariales, proporcionales a la remuneración, los bonos son fijos para todos sus perceptores) y la mayor propensión al gasto de los hogares de menores recursos.
En resumen, la situación de los trabajadores se deterioró de manera significativa en el último año y medio, al igual que la situación macroeconómica y de las empresas. Sin embargo, la pérdida no fue igual para todos. Mientras que los trabajadores pautan sus ingresos en contratos a plazo, usualmente, los empresarios ajustan sus precios mes a mes, conforme a la evolución de sus costos. Por lo tanto, esta discrepancia entre la inflación esperada y la efectivamente materializada tuvo mayores repercusiones sobre el poder de compra de los asalariados, aumentando el impacto de la crisis en este sector.

Los riesgos de tanta pérdida
La vorágine cambiaria y financiera que se desató luego de la elección primaria de agosto provocó que la economía argentina perdiera sus principales referencias nominales por algunas semanas. Concretamente, la disparada del tipo de cambio parecía no tener techo y las intervenciones del Banco Central no lograban frenar las tensiones.
Sin embargo, luego de la imposición del control de cambios, las presiones sobre la divisa cedieron sensiblemente y la economía ingresó en un sendero de mayor estabilidad y previsibilidad. Con estos límites, las capacidades del sector privado de generar una escalada del dólar son acotadas, por lo que las depreciaciones sorpresivas e inesperadas del peso, con su correlato inflacionario, también deberían serlo. No obstante, en esta economía tan frágil, con retiro de depósitos privados en dólares y bajo stock de Reservas internacionales, no es posible garantizar tamaña afirmación.
En este marco, si el mercado cambiario se estabiliza, es posible que los sindicatos comiencen a buscar paliar las pérdidas de los últimos meses y cubrirse ante futuras aceleraciones inesperadas de la inflación. En este escenario, aparecen dos salidas posibles para los trabajadores tras dos años de aceleraciones inflacionarias no esperadas: un acortamiento generalizado de los contratos o, directamente, una indexación de los salarios.
Sin embargo, estas alternativas endurecen la inercia e incrementan sensiblemente los riesgos de espiralización, de modo que no son óptimas para el conjunto de la economía. No obstante, su contrario, aceptar tamaña pérdida del salario real tampoco lo es. Por lo tanto, el próximo presidente electo deberá convocar a un acuerdo de precios y salarios a fin de recomponer los ingresos reales con el menor impacto inflacionario posible. Un resultado tan deseable como difícil de lograr.