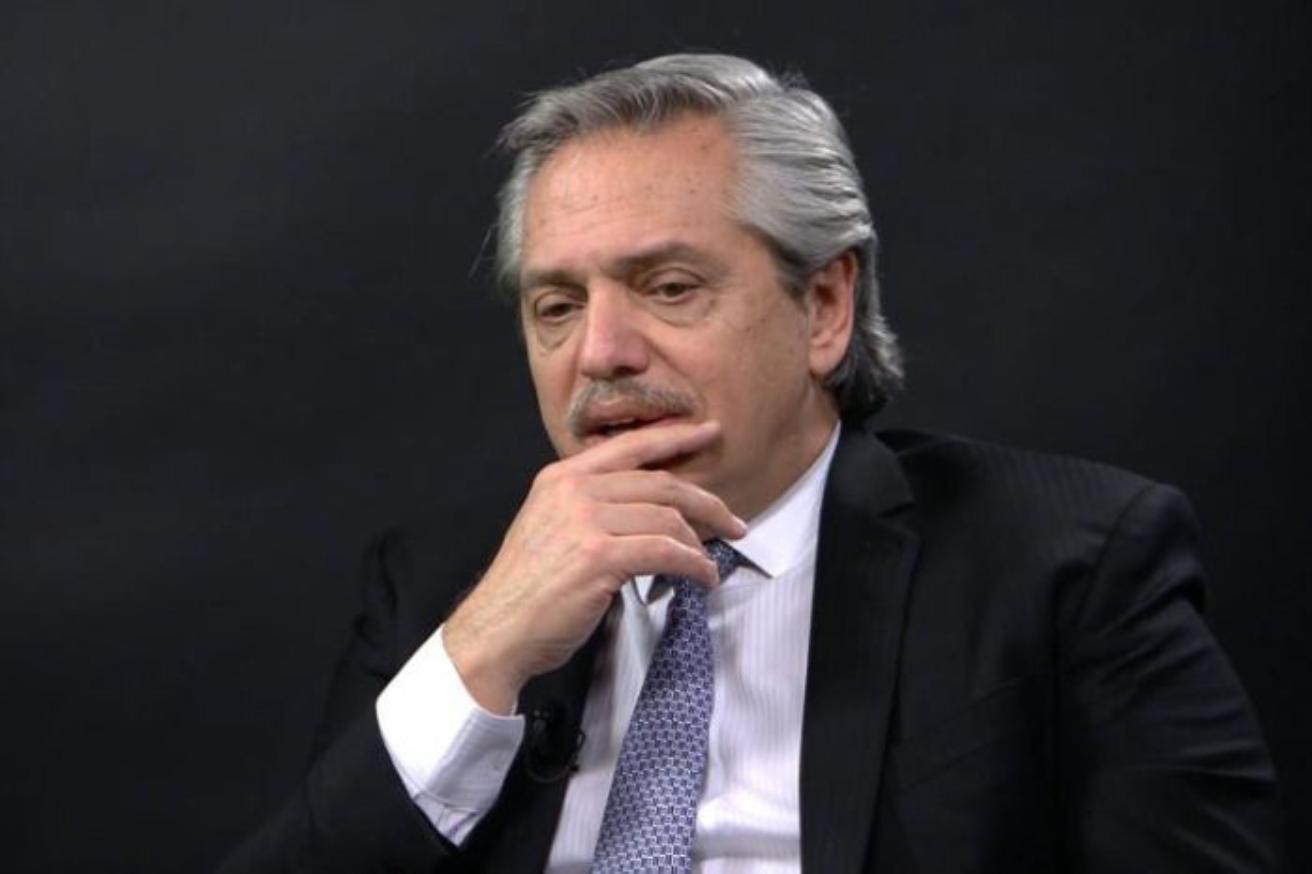Tipo de cambio real y poder adquisitivo, una relación inversa
El próximo presidente asumirá con una situación delicada, no solo en términos económicos sino también financieros y sociales. Por caso, en 2020 habrá que pagar servicios de deuda en moneda extranjera con acreedores privados por USD 21.000 millones, en un escenario donde las opciones de financiamiento escasean. Además, el salario real acumulará dos años de caídas significativas y la pobreza se acercará al 40%. Por lo tanto, será tan importante honrar los pasivos como mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, reconciliar ambos objetivos será complejo, e incluso podría resultar contradictorio. Sin acceso a los mercados de crédito, será fundamental obtener un superávit comercial de bienes y servicios récord para evitar un default en el corto plazo: los dólares netos, y genuinos, que lleguen por esta vía saldrán en concepto de pagos a acreedores financieros, cancelando deuda pública en moneda dura.
Para que el ingreso de divisas comerciales se acerque a los USD 21.000 millones será necesario tener un tipo de cambio real competitivo. Este “dólar caro” apuntalaría las exportaciones, en especial aquellas vinculadas al sector industrial, a la par que desalentaría algunas importaciones, favoreciendo el intercambio entre nuestra economía y el resto del mundo, es decir, favoreciendo la acumulación de dólares comerciales.
Producto de la elevada inflación interna y la reciente depreciación de muchas monedas de la región (Brasil, Chile, Bolivia), la única forma de evitar un nuevo atraso cambiario es que, como mínimo, la depreciación nominal del tipo de cambio oficial acompañe al incremento de precios mes a mes. Dado que el dólar es uno de los principales determinantes de la inflación en nuestro país, esto eliminaría la posibilidad de desaceleración sensible de esa variable.
La recuperación del salario real no depende solo de las paritarias, donde se negocian los salarios nominales -de los trabajadores formales-, sino también de la inflación. Por lo tanto, la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable, en el corto plazo, permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales.

¿Callejón sin salida?
Sin embargo, este problema podría sortearse reabriendo los mercados y consiguiendo financiamiento externo. Una vuelta al crédito externo permitiría relajar las necesidades de superávit comercial y, de esa manera, compatibilizar una mejora del poder adquisitivo vía atraso del tipo de cambio real cumpliendo las obligaciones de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, la única forma de volver a conseguir financiamiento es mostrando un sendero fiscal consistente con el repago de los compromisos asumidos.
En 2019, el déficit primario rozaría el 1% del PBI. Este sendero fiscal consistente exigiría, de mínima, un equilibrio de los gastos y los ingresos operativos. Por lo tanto, en este escenario, el ajuste debería endurecerse en 2020. Una vez más, en este punto reaparecen los conflictos: ¿de dónde saldrá el dinero para garantizar este resultado? ¿Aumentarán impuestos? ¿Se recortarán gastos?
En este sentido, Alberto Fernández sostuvo recientemente que algunos sectores -minero, petrolero, agropecuario- tendrían que hacer mayores esfuerzos, dando la pauta de que podrían aumentar las retenciones a las exportaciones. En la misma línea, durante la campaña, afirmó que incrementaría la alícuota sobre los bienes personales, agravando el tributo a los patrimonios.
Sin embargo, no alcanzaría con estos gravámenes para cerrar la brecha fiscal, de modo que también deberían recortarse algunos gastos. En este marco, podría continuar el recorte de subsidios, lo que implicaría que las tarifas de servicios públicos, congeladas en los últimos meses, se actualizarían nuevamente. Asimismo, esta lógica de austeridad fiscal impediría incrementar los gastos en prestaciones sociales, es decir, jubilaciones y asignaciones, más allá del ajuste que les corresponderá por la inflación pasada. Por lo tanto, una baja importante de la pobreza, y especialmente de la indigencia, tendría que esperar otro año.
Aun con este sendero fiscal, las posibilidades de que los mercados de crédito se reabran en el corto plazo son bajas, sobre todo en la magnitud en que nuestro país lo necesita. En consecuencia, conviene seguir analizando opciones.
Todos tienen que ceder
Si descartamos la posibilidad de hacer roll-over de los pagos de deuda con el sector privado en 2020, aún nos queda una alternativa para que el peso del ajuste no recaiga exclusivamente sobre un actor social: repartir los costos. Por caso, se podría reestructurar de manera acordada los pagos de deuda con los tenedores privados, lo que relajaría las necesidades del superávit comercial, es decir, de ganar competitividad cambiaria, y permitiría atenuar la pérdida de salario real. En igual sentido, esta reestructuración recortaría las exigencias del sendero fiscal consistente, dando lugar a que el ajuste de las cuentas públicas sea paulatino.
En este escenario, las tensiones dejarían de ser quién pierde para determinar cuánto: todos cederían, pero no en los mismos niveles. Esta distribución de las pérdidas no dejaría a nadie contento, pero tampoco a nadie “demasiado enojado”, de modo que parece ser la opción más redituable tanto en términos económicos como políticos.
En consecuencia, es probable que la conciliación de intereses sea el camino adoptado. Lamentablemente, en este caso se tratará de cómo minimizar y repartir las pérdidas y no de maximizar ganancias. Veremos qué tensiones sociales y políticas aparecen en el camino; cuanto menores sean, es decir, cuanto mayor sea el consenso, menores serán los daños.